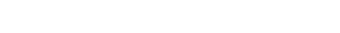Artículos
Cuervos en el cielo, en Vetusta y en el alma. El espacio imposible de la maternidad en La Regenta
Resumen: La presente propuesta de lectura apuesta a un descentramiento. La incursión crítica en una obra insoslayable de la Literatura Española Moderna y Contemporánea con protocolos exegéticos propios y bien frecuentes del Siglo de Oro español: las estrategias de simbolización y producción de sentidos ancladas en los incipientes discursos humanistas y barrocos sobre la animalidad. Atalaya de sentido que, en gran medida, nutre múltiples abordajes teóricos coetáneos sobre los significados de lo animal en la literatura y en las artes. La escena que orientará nuestras indagaciones podría considerarse marginal en múltiples aspectos: ocurre a tan sólo un capítulo de la conclusión del relato y sobreviene cuando el lector ya sabe de la caída de Ana Ozores. Mas nos resulta evidente que, cual cifra de un sinfín de coordenadas de la novela, lo que contemple y sueñe Víctor Quintanar en las postrimerías de su deshonra trasciende lo estrictamente anecdótico puesto que si bien puede admitirse que la visión de la “falange de cuervos” volando incide en la animalización de las personas y figuras que poblarán su último sueño, no debería pasarse por alto que su evasión de la realidad sobreviene precisamente cuando contempla la única viñeta maternal de toda la novela. Y ello se complejizará más cuando se advierta que la relevancia de estas aves trasciende, con creces, el fragmento espigado puesLa Regenta, en múltiples dimensiones, alienta una meditación sobre la deshumanización de aquellas comunidades señoreadas por los cuervos al tiempo que, en paralelo, bosqueja el infausto y aciago destino de quienes fracasan en el imperativo filiatorio.
Palabras clave: Animalidad, Simbolización, Maternidad, Ideología cristiana, La Regenta.
Crows in the sky, in Vetusta and in the soul. The impossible space of motherhood in La Regenta
Abstract: The present reading proposal bets on a decentering. The critical incursion in an unavoidable work of the Modern and Contemporary Spanish Literature with own and very frequent exegetic protocols of the Spanish Golden Age: the strategies of symbolization and production of senses anchored in the incipient humanist and baroque discourses on animality. A watchtower of meaning that, to a great extent, nourishes multiple contemporary theoretical approaches on the meanings of the animal in literature and the arts. The scene that will guide our inquiries could be considered marginal in many respects: it occurs only one chapter away from the conclusion of the story and happens when the reader already knows about the fall of Ana Ozores. But it is evident to us that, as a cipher of a myriad of coordinates in the novel, what Víctor Quintanar contemplates and dreams of in the final stages of his disgrace transcends the strictly anecdotal, since although it can be admitted that the vision of the "phalanx of crows" flying overhead has an impact on the animalization of the people and figures that will populate his last dream, it should not be overlooked that his evasion of reality occurs precisely when he contemplates the only maternal vignette in the entire novel. And this will become more complex when we realize that the relevance of these birds transcends, by far, the gleaned fragment because La Regenta, in multiple dimensions, encourages a meditation on the dehumanization of those communities dominated by the crows while, in parallel, sketches the ill-fated and fateful destiny of those who fail in the filial imperative.
Keywords: Animality, Symbolization, Maternity, Christian ideology, La Regenta.
I
“Una falange de cuervos” (XXIX, p. 540)1 se pierde entre la niebla, y una voz anónima anuncia “¡Lugarejo, dos minutos!”. (XXIX, p. 540) El lector ya sabe de la caída de Ana Ozores y asiste, a tan sólo un capítulo del final, a la dolorosa revelación de la culpa en la psiquis de Víctor Quintanar por medio de un mensaje que, en bifronte cifra, se construye.
La acción no sucede en Vetusta. Es el primer territorio extraño al espacio de la acción. Estamos en el confín que siempre había funcionado como un afuera misterioso hacia el cual el confiado marido se había fugado dejando sola a su esposa. Frígilis discurre con otros compañeros de viaje y no puede evitar que sus ojos contemplen, desde la ventanilla del tren una simbólica viñeta:
Don Víctor asomó la cabeza por la ventanilla. La estación, triste cabaña muy pintada de chocolate y muerta de frío, estaba al alcance de su mano o poco más distante. Sobre la puerta, asomada a una ventana una mujer rubia, como de treinta años, daba de mamar a un niño.
«Es la mujer del jefe. Viven en este desierto. Felices ellos» pensó Quintanar.
Pasó el jefe de la estación que parecía un pordiosero. Era joven; más joven que la mujer de la ventana parecía.
«Se querrán. Ella por lo menos le será fiel». (XXIX, p. 541)
Puede que, a primera vista, emerja la ironía de tan simples asociaciones, y de las afirmaciones implícitas que de sus dos constataciones mentales se siguen. Estar juntos no presupone felicidad, ni es una garantía para ello el que se lleve una vida eremítica; y la fidelidad y el amor no siempre son lo mismo.
Pero no es esto lo más asombroso, sino, antes bien, la aparición de la única escena de lactancia de una madre amamantando. Y ello debe destacarse porque en la lógica del texto la maternidad siempre había sido exhibida a través de relatos referidos como algo propio del pasado, o como un simple resultado que obtura la diferencia. Ser padre siempre es lo mismo que ser madre, y los marqueses de Vegallana son un buen ejemplo de esto.2
Esta escena, en cambio, es la única que no obtura el suplemento femenino individualizante y propio de la maternidad. Y es la que, sugestivamente, se ofrece a la psiquis de don Víctor como garante cultural de armonía conyugal y de felicidad individual.
II
El tren reinicia su marcha y Frígilis debe despertarlo:
Había soñado mil disparates inconexos: él mismo, vestido de canónigo con traje de coro, casaba en la iglesia parroquial del Vivero a don Álvaro y a la Regenta. Y don Álvaro estaba en traje de clérigo también, pero con bigote y perilla... Después los tres juntos se habían puesto a cantar el «Barbero», la escena del piano, él, don Víctor, se había adelantado a las baterías para decir con voz cascada:
«Quando la mia Rosina …»’
el público de las butacas había graznado al oírle como un solo espectador... Todas las butacas estaban llenas de cuervos que abrían el pico mucho y retorcían el pescuezo con ondulaciones de culebra... «Una pesadilla» pensó Quintanar. (XXIX, p. 541)
El simbolismo es evidente, aunque el mismo don Víctor repute el conjunto como “mil disparates inconexos”. (XXIX, p. 541) Ambas escenas se ofrecen como claves para comprender el desastrado final del cual ha sido testigo aquella madrugada, viendo cómo se descolgaba del balcón de su esposa el infiel amigo y verdadero amante. Tienen el mismo número de personajes –dos hombres y una mujer-, y las dos pueden ser pensadas como sugestivos desplazamientos que reformulan –negándolos– los aspectos conflictivos de la realidad conyugal.3 En la primera los esposos tienen descendencia –algo que él no ha podido brindarle a Ana–, en la segunda el reniega del lugar del esposo y oficia de padre de los nuevos desposados.
La gramática familiar que visión y sueño erigen tiene su punto de sustento en que ambas eliden –muy llamativamente– lo único que Víctor jamás ha hecho con su esposa. En la primera el sexo previo debe presuponerse de la situación de nutrición del vástago, y, en la segunda, la felicidad por todos compartida se detiene, sugestivamente, antes de la concreción –el intertexto operístico refuerza este sentido–.
Ambas escenas tienen una focalización eminentemente masculina que presupone la obediencia y sujeción de la figura femenina. En la primera ello resulta evidente por cuanto todas las conjeturas que implican reciprocidad y plano de igualdad entre los miembros de la pareja –“Felices ellos”; “Se querrán” – se cierran con la clara frase de “Ella por lo menos le será fiel”.
En la segunda, en cambio, este punto de vista se desprende del desdibujamiento de la figura de Ana, y de la minuciosidad con que se construye el par masculino. Sólo son sujetos dignos de descripción el doble padre simbólico –familiar y religioso– de don Víctor, y el otro hombre. Pueden cantar y celebrar enajenando la voluntad femenina y reduciéndola a posición de objeto.
El narrador no se equivoca. Ana no es referida por su íntimo nombre propio, sino que se ha convertido en “La Regenta”, apelativo que vuelve aún más absurda e irónica la situación. Ese título sólo le cabe a su legítima esposa o, en subsidio e hipotéticamente, a quien fuere la hija mayor de un Regente viudo –lo cual no es lo que en la realidad sucede–. El nombre público contrasta con el simple y cálido apelativo del prometido varón.
El yo de don Víctor estalla en sueños, no sólo se asocia al victimario de su honra, sino que incorpora, a partir de las cuidadas descripciones de los atuendos masculinos para tan importante ocasión, al verdadero tercero en discordia en la lid erótica: Fermín, el temido Mariscal, cuyo poderío siempre fue asociado por el ex Regente al efímero poder de los jesuitas en el Paraguay. Y por eso Quintanar y Mesía –fraternalmente hermanados– visten como clérigos.
El problema de la honra de don Quintanar es presentado como una representación.4 Actúa y tiene un público que puede consagrarlo o interrumpirlo. Y lo más ilustrativo de su aria es que el público, al unísono, emite un graznido de clara desaprobación justo cuando predica lo que su acción ha desmentido. Afirma –simbólicamente– que Rosina (Ana) es suya, pero acaba de desposarla con su competidor.
Y aquí no podía ser menos sugestiva la caracterización de ese auditorio que desaprueba su obrar ¿Por qué cuervos en el lugar de jueces ético-estéticos de su conducta? ¿Por qué cuervos en el plano lugar de la escucha y no en el doble de la acción? ¿Por qué soñar con cuervos? ¿Por qué el uniforme graznido coincide con el fin del sueño y nada más de él se nos puede referir?
III
En un ya clásico estudio, Dodds (1986) nos advertía que todo esquema onírico depende del esquema cultural imperante, y que nada de lo que sueña un sujeto es algo que resulta impensable en su realidad. No hace falta ser un adepto al psicoanálisis para comprender que muchos de los elementos estructurantes de toda alucinación o sueño no emergen arbitrariamente.
El narrador ha precisado que antes de la visión de la mujer amamantando la abstracción de Víctor se ve quebrada cuando, con los ojos clavados en el cielo, una “falange de cuervos” la atraviesa, con lo cual podemos decir que tanto la visión familiar previa en la estación de “Lugarejo” como lo que dormido contempla hasta llegar a destino, se encuentra enmarcado por figuras reales y simbólicas de cuervos.
La hostilidad del término “Falange”, tomado del imaginario bélico, es un aspecto central del sueño por cuanto el último recuerdo que de él se tiene coincide con la constatación de que todos los cuervos de las butacas habían graznado, interrumpiendo su aria, “como un solo espectador”. Y no es necesario ser muy creativo para comprender que el Magistral es la Iglesia, es un todo a través de un individuo, una falange.
Y por eso mismo no es extraño que, en virtud de esta guerra sorda que don Víctor mantiene con “el Paraguay”, en sueños decida reasumir su degradado poder real desplazando, funcionalmente, a Fermín. Será él, y no la Institución reconocida quien autorice el casamiento de su esposa con otro. Un otro que es él mismo –las vestiduras religiosas los igualan a los tres–, un otro que él había convocado cuando sentía desfallecer sus fuerzas ante el poder teológico/militar del magistral por sobre su lugar de esposo al que hay que obedecer.
¿O, acaso, no era lo que decía preferir, cuando contemplaba el humillante paso de Ana como Nazarena?
(don Víctor) lo vió todo. Dio un salto atrás.
-¡Infame! ¡Es un infame! ¡Me la ha fanatizado! (...)
Y apoyó Mesía una mano en el hombro del viejo. El cual, agradecido, enternecido, se puso en pié; procuró ceñir con los brazos la espalda y el pecho del amigo, y exclamó con voz solemne y de sollozo:
-¡Lo juro por mi nombre honrado! ¡Antes que esto, prefiero verla en brazos de un amante!
-Sí, mil veces, sí –añadió– ¡Búsquenle un amante, sedúzcanmela; todo antes que verla en brazos del fanatismo! (XXVI, p. 437)
Y, por eso mismo, él y el amante con el cual su esposa lo ha reemplazado son humanos y el verdadero rival, aquél cuyo espacio y ser no se puede ocupar, aparece degradado en la figura de un cuervo. El cuervo Fermín no comparte el mismo espacio que el mundano triángulo (Ana-Víctor-Álvaro), sino que, además, está en un plano inferior, es el público de los actores. El público que no puede duplicarse y asumir tantas vidas como historias, el que permanece en la sombra y en la región oscura del teatro.
La derrota de don Víctor es doble, puesto que si en la Iglesia quien se casa es don Álvaro, en el teatro quien ocupa su lugar es Fermín. Y esta polaridad aparece remarcada por el verosímil de que, de la Iglesia del Vivero, sin solución de continuidad alguna, se pasa a estar representando en el escenario de un teatro.
Visto desde este ángulo, el sueño exhibe la sugerente peculiaridad de que el espacio propio de la deshonra, el dormitorio de Ana –o en su defecto, el sinecdóquico balcón desde el cual se había descolgado esa madrugada don Álvaro– se convierte en el único territorio irrepresentable. Don Víctor no puede pensarse en su hogar5 y tampoco puede imaginar el espacio apto para el adulterio de Ana.
A lo máximo que llega es a registrar que él avanza sobre la batería del escenario, suerte de balcón6 sobre la platea, con lo cual comprendemos que, en sueños, y antes de que el desenlace del texto nos lo corrobore, él ya ha perdonado la traición de Ana –pues aspira a compartir el mismo espacio que los amantes cantando con ellos–, y que, en cambio, no es a su dolor humano al que debemos atender para comprender lo que sucederá sino a la voz de aquél que ocupa el lugar del juicio.
IV
La alterización zoomórfica de Fermín no sólo adquiere connotaciones negativas desde las variables productoras de sentido en la psiquis de don Víctor sino también desde la coordenada del imaginario popular donde los cuervos se encuentran presentes en un sinnúmero de supersticiones, tradiciones folklóricas y saberes milenarios la mayoría de las veces de valor negativo.
Un principio rector de todas las asociaciones de esta ave en el orden imaginario estaría dado por su vínculo con el orbe de la sacralidad, por ello la asociación popular de clérigos y cuervos por la semejanza cromática entre las vestiduras negras y el plumaje del ave. Y así también, la milenaria suposición de que su presencia o vuelo próximo supone un pésimo augurio. El universo supersticioso le confiere un lugar de preeminencia a la hora de develar el curso de la historia, el sentido del futuro o el verdadero valor de acciones cuyo alcance se ignora. Y por ello los mitógrafos y escritores de la antigüedad grecolatina7 lo vinculan a la figura de Apolo, el dios oracular.
El cuervo –y los animales en general– siempre se encuentran más próximos de la divinidad o del panteón pagano de turno porque, según los padres de la Iglesia y toda la tradición alegorista occidental, ese supuesto orden inferior de la naturaleza se revela superior. El hombre puede creer que es el señor del mundo, pero no comprende que el ejercicio de la libertad lo único que le ha acarreado son desdichas y pesares y, consecuentemente, ha sido dejado de la mano de Dios. Los animales y las plantas siempre seguirán fieles a la impronta de su creador, y no padecen, como el hombre, la angustia por la expresión y la interpretación. No han quedado sumidos en la babélica realidad donde gracias a la palabra todo puede ser y no ser porque carecen de libertad.
Por eso mismo los Fisiólogos o Bestiarios pueden construir una gramática de la animalidad por cuanto la habitualidad de su conducta permite una intelección clara y precisa de su figura porque ningún animal obra contra su modélico instinto, hábito irreflexivo que permite explicar los modos de sustentarse, el tipo de sociabilidad o, inclusive, los hábitats que prefiere. Cuervos hay en los desiertos y en los cementerios por cuanto siempre se los asocia a la carne en descomposición, a los muertos y a todos los lugares donde la vida se ha retirado o efectúa un abandono progresivo.
De ahí que se diga que los cuervos se nutren con los ojos de los muertos y, también, con su mismo cerebro una vez que han vaciado los cuencos oculares. Y es evidente que tanto su graznido lúgubre como el plumaje tenebroso contribuyen a asociar su figura –en la tradición cristiana– a la acción del demonio. El diablo es quien –como el cuervo– comienza su acción cegando al hombre,8 y por eso los cuervos pueden representar a los pecadores9 de todo tipo y, muy especialmente, a aquél que nunca se arrepiente10. En la construcción del imaginario del cuervo la dialéctica en torno a la polaridad ver/ser cegado, comprender/ignorar, es estructurante y, por ello, se les confieren dotes proféticas.
De forma tal que, si el cuervo es el que “ve más allá”, sea también esta ave la responsable de cegar a todos aquellos que no ven más allá de sí mismos. Todo cuervo es brazo natural de un Dios que verifica culpas e impone castigos. Dinámica que expresa la tan conocida cita de los Proverbios: “A los ojos que desafían a su padre y se niegan a obedecer a su madre, los cuervos del torrente los arrancarán, los aguiluchos los devorarán”. (30, 17)
Es útil retener que el crimen modélico que los cuervos castigan es la no-visión, el no-registro del padre y de la madre. Falta que supone ignorar el curso de la vida –y cómo ésta se transmite– y que lleva por pena la inversión especular simbólica respectiva: quedar sin ojos, es decir, sin genitales.11 Por lo cual la gran falta que el cuervo-Fermín denuncia es no haber tenido hijos y, presumiblemente, un erotismo estrictamente sexual y no procreativo.12
Aunque, de igual manera, hay que tener presente que el modelo amoroso que el cuervo defiende no es, desde ningún punto de vista, recíproco. El suyo es un amor egoísta. Los cuervos castigan en los seres humanos lo que ellos no se permiten en su naturaleza por cuanto –todos los refranes populares lo indican– el cuervo siempre se arroga el derecho de abandonar a la cría y no reconocerla. Un cuervo siempre espera la adoración del otro y se permite, en contrapartida, ignorarlo. Y el horizonte de nuestra novela tiene muy en claro este aspecto por cuanto todas las otras menciones de cuervos, vinculados a tipos humanos, lo confirman.
V
La caracterización más evidente la encontramos en los diálogos que rodean el deceso de don Santos Barrinaga. Su muerte supone el cenit de las bacanales contra el Magistral y es uno de sus promotores, Foja, quien produce la primera evidente asociación: clero=cuervos: “-Para nada queremos cuervos –exclamaba Foja, que se multiplicaba también”. (XXII, p. 333) Los cuervos son la Iglesia, pero también don Santos y su familia, la mojigata hija única. La verdadera diferencia entre doña Paula y su hijo con ellos dos es la prosperidad económica. Don Santos y su prole son la inversión exacta, a un padre se opone la madre, a una hija un hijo, a la miseria la prosperidad.
Y este desamor del padre cuervo Santos Barrinaga es el espejo cegado donde bien podría ponderarse el tenor del amor de doña Paula por su hijo.13 Todo cuervo que se precie reniega de su descendencia y no es nada casual que esta abyección llegue hasta los extremos de permitir su muerte.14 Don Francisco de Asís Carraspique, quizás el miembro más importante de la Junta Carlista de Vetusta, había permitido que, por el fanatismo religioso, de sus cuatro hijas dos quedaran enclaustradas haciendo profesión religiosa.
Y el lector es consciente que tanto el padre como la madre están al tanto del hecho de que la hija que profesa en las Salesas se encuentra muy grave de salud y que no se avienen a intervenir aún a sabiendas de que las condiciones de higiene de la celda donde profesa podrían costarle la muerte. El padre sólo se molestará en requerirle a Fermín que, en su nombre, vaya a ver si todo es tan grave, por cuanto su estado le impresiona. Con lo cual se vuelve evidente que tiene registro del peligro y de la indefensión en que se encuentra sumida, pero que no hará nada al respecto.
El deceso de “Rosa Carraspique en el mundo, sor Teresa en el convento” (XXII, p. 304) termina produciéndose y no sin gran revuelo, por cuanto lo que no duda ningún enemigo del Provisor “fue que la culpa de aquella muerte la tenía don Fermín” (XXII, p. 304), el gran cuervo del texto. La muerte de esta hija prepara el otro gran deceso contiguo, el de don Santos Barrinaga.15
En el primero muere una hija de cuervo, en el segundo un padre cuervo. Y no es un detalle menor toda la polémica que se origina sobre el tenor de la verdadera enfermedad que aquejaba a Rosita Carraspique puesto que tanto en la hipótesis de Somoza –una tuberculosis– como en la del médico del convento –una tisis caseosa– el efecto de sendos males en el organismo es el de ir horadando, carcomiendo, progresivamente, los pulmones. ¿Cómo si tuviese un cuervo adentro del cuerpo?
VI
A poco que extendamos nuestra mirada sobre el mundo de Vetusta comprenderemos que los cuervos se encuentran mucho más presentes de lo que, a primera vista, podría pensarse. La decisiva figura de Visitación –antagonista femenina de Ana Ozores–, hiperactiva y mundana, siempre propensa a los affaires eróticos, por todos apreciada y llamada, íntimamente, “Visita”, es, en realidad, Visitación Olías de Cuervo, la señora de Cuervo.
Su desenvoltura social haría pensar en una mujer libre, sin ningún tipo de atadura y vínculo familiar, o, por el contrario, en lo que luego se corrobora...
Visitación se volvía loca. Su marido, el señor Cuervo, y sus hijos comían los garbanzos duros, se lavaban sin toalla porque ella había salido con las llaves, como siempre, y no acababa de volver. ‘Cómo había de volver si aquella empecatada de Regenta no se daba a partido, y resistía al hombre irresistible con heroicidad de roca’ El mísero empleado del Banco retorcía el bigotillo engomado y con voz de tiple decía a la muchedumbre de sus hijos que lloraban por la sopa:
-Silencio, niños, que mamá riñe si se come sin ella.
Y la sopa se enfriaba, y al fin aparecía Visitación, sofocada, distraída, de mal humor. (XVIII, pp. 164-165)
El mundo de la señora Cuervo no es, efectivamente, el hogar:
en casa de Visita faltaba la limpieza de suelo y muebles, de sala y cocina, y no era su hogar una taza de plata, y día hubo que el marido no encontró camisa en el armario y se fue al Banco... con un camisolín de su mujer, que simulaba bien o mal un cuello marinero. (XVIII, p. 165)
Y es altamente significativo que en cada ocasión en que el apellido conyugal se menciona, la narración ilumina algún aspecto relacionado al imaginario de los cuervos. Cuando ya se produjo el deceso de sor Teresa y se avizora el de don Santos, se mencionan entre los enemigos del Provisor, en las sombras, a don Álvaro y Visitación, cuya voluntad consiste en “derrumbar aquella montaña que tenían encima: el poder del Magistral” (XXII, p. 314), dato por demás ilustrativo por cuanto vuelve a retomarse la imagen de un todo (la tierra, el cuerpo humano) carcomido, destruido desde dentro (el camino de los mineros, las vías de la enfermedad).
Y es también este contexto de hipocresía generalizada, el que el narrador elige para demostrar cómo “la compasión fementida del público” (XXII, p. 314) hace su irrupción en un universo donde el verdadero sentimiento maternal, nutricio y protector –algo que no define a los cuervos– ha desaparecido. Con toda claridad se la llama “la de Olías de Cuervo” (XXIV, p. 374) cuando se trata de precisar la compañía femenina de Ana Ozores en el baile del Casino16 instantes antes de que las dos damas se crucen, en medio de la muchedumbre, con don Víctor Quintanar y don Álvaro Mesía.
Y quizás no quede duda de lo significativo que es el empleo del apellido de casada de la señora Olías si prestamos atención a la acción del capítulo XXI. Veinticuatro horas antes del encuentro de las dos mujeres, Álvaro se ha despedido por cuanto ha iniciado sus vacaciones veraniegas y Ana se encuentra sumida en una de sus tan recurrentes crisis emotivas. Ana desea entregarse a Jesús, el único que no puede tener rival, y ya ha considerado que toda otra alternativa sería una de aquellas que manchan el alma “y le clavan las alas al suelo, entre lodo...”. (XXI, p. 287) Y, por eso mismo, no nos extraña la caracterización simbólica de la irrupción de la antagonista femenina:
Su pensamiento quería elevarse, volar al cielo, pero el calor, de unos 30 grados, que en Vetusta es mucho, le derretía las alas al pensamiento y caía en la tierra, que ardía, en concepto de Ana.
Y para que no se le antojase volar más en toda la tarde, se presentó en el parque Visitación Olías de Cuervo, a quien el verano sentaba bien, y dejaba lucir trajes de percal fantásticos y baratos. (XXI, p. 288)
Visitación “necesita” contarle a la Regenta que Álvaro, la misma mañana de su partida en tren, ha seducido a una ministra casada en el andén. “Necesita” contárselo para corroborar si Ana es sensible al chisme17 y saber si es una mujer como ella, sensible al tipo de amores al que ella es sensible, es decir si es “pulvisés”. La teoría del “pulvisés” ha quedado cifrada en la mente de Visita como un “carpe diem” de impronta sacra. El hombre –y la mujer– son finitos, y entonces ella le ha adosado, mentalmente, que todo está permitido porque el ser humano no puede huir la instancia de la muerte. Digna frase de un rival cuervo, siempre en el polvo de los cementerios y de los cadáveres.
Y de nada valdrá que Ana intente desviar la conversación que la agobia preguntándole “por un niño que tenía enfermo” (XXI, p. 289) a su interlocutora por cuanto los cuervos no se preocupan por su cría. Visitación se marcha porque logró confirmar lo que había ido a averiguar. Y este capítulo es también central por cuanto exhibe uno de los ejes polares que informan toda la peripecia de la narración en términos espaciales: el aire inmaculado hacia el cual Ana quiere volar frente al fango en el que se mueve Visita.
Binarismo por demás productivo por cuanto engarza el motivo zoológico que venimos siguiendo con otro motivo caracterizador de Ana Ozores, el del armiño.18 Hay dos fábulas animales contrapuestas –la del ave que reniega de las alturas porque prefiere la escoria, frente al animal terreno que reniega de su condición por cuanto quiere estar siempre impoluto, aunque viva en la tierra ¿Será, Ana, tan armiño como parece, o se convertirá en un cuervo más?
Ser un armiño, no es sinónimo de felicidad ni de realización personal. Una mujer armiño –según las fábulas de los fisiólogos– es aquella que, perseguida por los cazadores, siempre se deja atrapar por cuanto, en su huida, no osa atravesar el fango porque el cieno manchará su piel. La mujer armiño siempre prefiere la muerte, la captura y la pérdida de su libertad antes que su blancura –la carga simbólica de su potencialidad– se desdiga en un punto.
Razón por la cual no existen las mujeres armiños libres. Y estas mujeres, como Ana, como toda mujer a finales del siglo XIX, se encuentra entrampada por la ideología masculina sobre la femineidad. O se es deseable, a costa de ser cuervo, o no se es mujer, por cuanto se convierten en armiños. Son blancas y puras –por cuanto han sido “cazadas”, como todas las casadas– o negras y hediondas –sin palabra que las celebre–. Y recordemos, por cierto, que el contrapunto entre mujeres armiño y mujeres cuervo está desarrollado en el contraste de Obdulia Fandiño y Visitación.19 La mujer armiño es la que “libremente” acepta dejar de ser mujer para convertirse en esposa, inmaculada imagen del marido que niega, con la fábula de sus virtudes, su homologación a todas las otras.20
VII
Y el texto también se encarga de precisar quién, de todos los personajes, es el único que nunca podrá ser incorporado al conjunto de funestas aves. Y no asombra que sea, precisamente, el extranjero21, el que vive en otro tiempo y otra cultura. Y ello, por consiguiente, vuelve mucho más iluminador el sueño de don Víctor. Él, y no otro, él, que puede soñarlos, pero nunca ser como ellos.
El primer signo de repulsa recíproca lo brinda el incondicional amigo de aquél, Frígilis, cuando –según los recuerdos de Ana– su esposa meditaba en torno a la aceptación de un marido tantos años mayor:
Crespo, según él dijo, tomó un día por su cuenta a la joven para recomendarle al señor Quintanar.
‘Era el único novio digno de ella. Los cuarenta años y pico eran como los de los árboles que duran siglos, una juventud, la primera juventud. Más viejo es un perro de diez años que un cuervo de ciento, si es cierto que los cuervos duran siglos’.
Ana apreciaba en mucho los consejos de Frígilis. (V, p. 309)
El temple de don Víctor, sus condiciones intrínsecas cuando todavía es forastero en Vetusta, desdicen las de los cuervos. Es un tanto mayor que la prometida esposa, pero no es “inmemorial” como los cuervos. Es algo nuevo –otro defecto– en el entorno social. Los cuervos, recordémoslo, tenían, también, fama de no morir nunca.
Y porque no mueren, don Víctor es el único personaje que, un par de días antes del duelo decisivo con don Álvaro, en la excursión de caza con Frígilis cuando le revela a éste la infidelidad de Ana, puede matar a un cuervo de verdad –por gusto- y, en contrapartida, no puede hacer lo propio con uno figurado, don Álvaro: “Media hora después Frígilis tomaba el desquite matando un soberbio pato marino. Quintanar, por gusto, mató un cuervo que no recogió”. (XXIX, p. 543)
Mesía, a diferencia de don Víctor, se encuentra plenamente incorporado al medio galante de Vetusta, y no asombra que, cuando se refieren las actitudes de los vetustenses dolidos por el desastrado desenlace del mismo affaire amoroso que tanto habían incentivado y del cual habían sido partícipes necesarios y mudos cómplices, el narrador los asemeje, a todos ellos, con la funesta ave:
El mes de mayo fue digno de su nombre aquel año en Vetusta. ¡Cosa rara!
Las nubes eternas del Corfín habían vertido todos sus humores en marzo y en abril. Los vetustenses salían a la calle como el cuervo de Noé pudo salir del arca y todos se explicaban que no hubiera vuelto. Después de dos meses pasados debajo del agua ¡era tan dulce ver el cielo azul, respirar aire y pasearse por prados verdes cubiertos de belloritas que parecen chispas de sol!
Todo Vetusta paseaba.
Pero Frígilis no pudo conseguir que Ana pusiera el pie en la calle. (XXX, p. 580)
El cuervo de Noé, como el pecador, no vuelve al arca, porque siempre prefiere las zozobras del vicio. El dolor y su cultura, sólo quedan para los muy humanos.22
VIII
Y no es casual que, entre graznido y graznido, entre la multitud de cuervos reales y figurados, la narración deslice, ante los ojos de don Víctor –el extranjero al sistema– el punto negado y ciego de esa cultura: la viñeta maternal de Lugarejo.
Podría pensarse, a primera vista, que es una imagen muda, una configuración simbólica que sólo puede hablar por los ojos del azaroso espectador del tren, y que su sentido, en definitiva, debería restringirse a la dolida subjetividad de Quintanar. Y, sin embargo, puede ser leída como una cifra simbólica de todo el texto.
El primer detalle relevante es que la configuración de lo maternal aparezca estructurada en una escena no exenta de connotaciones religiosas. El humilde jefe, su anónima esposa y el niño en el desierto espejan con claridad el imaginario del pesebre y la natividad divina, serie icónica afianzada en la civilización decimonónica y en virtud de la cual tanto la cultura laica como la religiosa habían organizado no sólo los discursos sociales sobre lo maternal sino también sobre lo femenino.
La madre y su figura (Tubert, 1991) es el arquetipo que permite el ingreso de la mujer al orden simbólico y resulta evidente que las intervenciones de los distintos actores en esta polémica construcción –ya se trate del Estado, la Iglesia, la Ciencia o la Filosofía– tendrán por cometido el asedio y definición de un cuerpo extraño. Y por ello mismo –tal como lo revelan la viñeta y el sueño– La Regenta de Clarín es también un brillante testimonio de la polémica que refracta también el silencioso fracaso de la propia cultura masculina.
Puede pensarse que es esta una hipótesis arriesgada, pero nos parece evidente que el proyecto narrativo de la vida de Ana, la famosa Regenta, sólo se sostiene si los lectores contemporáneos pueden disfrutar el combate simbólico de esa mujer por sobreponerse al fracaso anunciado de su propia vida. Ana, para ser mujer, no debe tener sexo, y si se atreve a tenerlo, debe aceptar que dejó de ser una ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una madre? ¿Es nuestra segunda pregunta la única respuesta posible de la primera?
IX
Sabemos, pese a la voluntaria imprecisión cronológica de la narración, que la acción de nuestra novela debe presuponerse en la década de 1880/1890, en una ciudad de provincia y en un medio confesionalmente definido, el del catolicismo. Datos que permitirán determinar por qué el protagonismo de Ana se halla ligado a las polémicas sobre la femineidad y la maternidad en los finales del siglo XIX en función del modelo de mujer católica.
Hipótesis de lectura que apuntala, aunque con ligeros matices, otro de los asertos de los estudiosos: el de que la gran mayoría de los personajes de la novela se encuentran aquejados por un delirio mimético. Ana sueña con ser como Santa Teresa o como la Virgen María, pero no es menos evidente, también, que la narración exhibe el estatuto modélico de esas figuras preexistentes a la propia voluntad individual.
Pueblan el texto de Clarín no sólo un sinfín de personajes sino otros tantos fantasmas. Construcciones ideales de la misma sociedad que ofician de norte y sombra de los muy humanos y, particularmente, de las mujeres, sujetos de muy segundo orden y de dudosa ciudadanía. Y es más que evidente que la viñeta familiar de Lugarejo es, precisamente, todo lo que la familia de Quintanar no es.
La mujer que cuenta, para la ideología de la Iglesia católica, es la madre. Y Ana –por quien Víctor sufre tanto– no lo es. La viñeta sirve para recordarle que en la falta de ese hijo se esconde el germen más profundo de toda su tragedia familiar. Víctor estaba llamado a ser un José arquetípico23 en otra realización mundana de la Sagrada Familia,24 pero la juventud del modélico jefe de estación denuncia el carácter obsoleto del imperativo social. Se atiende a la expectativa familiar –célula nuclear de la vida en sociedad– pero se sigue ignorando, en definitiva, la emergencia avasalladora de una nueva realidad, la pareja.
Muy sagazmente el discurso religioso del Siglo XIX había enfatizado el dispositivo alterocéntrico propio de la maternidad para hacerlo operar en propio beneficio. Por eso mismo el catolicismo ortodoxo brega, con todas sus fuerzas, por la imposición simbólica del modelo de mujer católica, la famosa madre educadora. E insistamos particularmente en este último adjetivo puesto que es esa función de garante de la formación de ciudadanos de pro lo que les permitió desarrollar la teoría del doble parto. Toda madre carga en su vida cotidiana el estigma del pecado sexual, sólo puede serlo si sucumbe a la carnalidad, instancia que, desde Adán y Eva, condena a todo el género femenino a parir con dolor y a saber, día a día, que la vida terrena es un valle de lágrimas. Pero a toda madre, también, se le ofrece la posibilidad de redención.
Expiación de la falta –vuelta propia exclusivamente– que se logra si se acomete, a la perfección, el segundo parto, es decir, el social.25 Una madre se redime si, olvidada de sí misma, sólo vive para un otro único y mayor (Dios) a través de otro (el hijo). Toda mujer que se precie es aquella que garantiza, por medio de la educación doméstica, que los hijos no son cría, y que la descendencia será siempre, y en todo momento, digno signo de una humanidad respetuosa de Dios.
Este segundo parto no ha sido maldito como el primero y es el que garantiza, para la sociedad en su conjunto, que la mujer acepte gustosa su retracción de la esfera pública que la cede, voluntariamente, a todo el género masculino. Toda mujer –y Ana Ozores es un buen ejemplo de ello– sabe a la perfección que la religión le ofrece la oportunidad de hacer de su hogar un templo, un espacio de culto donde la política de los valores íntimos esté siempre regulada por la norma religiosa de la cual ella, y sólo ella, es oficiante idóneo.
Y ello se explica porque muchos rasgos distintivos de lo femenino fueron reescritos, desde un ángulo positivo, para volverlos funcionales al proyecto político de esta norma religiosa. Bastará con decir que es cierto que son débiles pero que eso es un valor, porque el alma –lo único divino del ser humano, y por lo cual participamos de la naturaleza del Supremo– se goza más y se halla más a gusto en ellas.
Son las señales de la femineidad las que mejor prueban que la religión, y las cuestiones de fé, son tarea propia de las mujeres devotas que aceptan transcurrir el resto de su vida, entre el templo y el interior de su hogar.26 No deben añorar un mundo perdido en todo lo social que se les niega, hay, para toda buena católica, un aquí y ahora de mucho mayor provecho.
Y esto es un detalle central a la hora de leer lo que, para cierta crítica, pueden ser las secuencias “eróticas” de Ana y Fermín. Puesto que la narración discurre, magistralmente, por ese claro filo que separa el relato de un vulgar caso de solicitación religiosa y correspondencia sacrílega, precisando, en todo momento, que lo que Ana persigue, cuando está con él, no es su cuerpo, otro hombre, o alguien que la haga sentir mujer sino, por el contrario, todo lo opuesto. Ana exhibe a la perfección la urdimbre oculta de la ideología religiosa en materia femenina puesto que volverse una buena católica, la mejor de todas, la “hermana del alma” del temido y grandioso magistral, es para ella, en todo momento, la mejor vía de escape de su corporeidad, de sus deseos, de su insatisfacción.
Ana nunca llega a tener plena conciencia de un deseo equívoco por Fermín –y de lo que ello implica–, y es lógico que todo el drama de la historia se orqueste, básicamente, en función de la asintonía de los protagonistas.27 A medida que Fermín empiece a dudar sobre sus verdaderos sentimientos por la Regenta, Ana estará cada vez más próxima a sucumbir a la tentación con Álvaro. Y por eso no es errado decir que La Regenta es también un gran texto que denuncia el fracaso del proyecto ideológico religioso de la mujer católica por la incapacidad o inadecuación temporal del mismo para brindar felicidad matrimonial y personal.
Razón por la cual la historia de Ana jamás podría haber resultado operativa a los fines ideológicos del poder eclesiástico de ese entonces,28 ya que, si bien es cierto que la pedagogía se ejerce tanto por medio del ejemplo supremo –el cultivado género de biografías femeninas– como a través del recuerdo de todo desastrado exemplum vitandum, el relato de su vida no puede jamás provocar la abyección de los lectores por cuanto se organiza, claramente, desde el recorrido íntimo de la limitación humana.
Ana, más que un monstruo, es signo de toda mujer que, sin ser madre, carece de espacio propio –simbólico y real- para la propia realización. Y por eso puede decirse que su figura denuncia, con el sacrificio de la honra y de la fama, los resultados de la perversa alianza masculina entre laicos y religiosos.
X
La falta de un discurso propio de las mujeres también está ejemplificada en la viñeta familiar de Lugarejo. No sólo porque Víctor no oye a esa madre proferir ningún comentario o porque no se desarrolle ante sus ojos ningún tipo de diálogo familiar sino también porque el modelo de mujer que encarna ese doblete virginal aparece representado, precisamente, en función de la posesión de un no-lenguaje.
La mujer no habla –como bien lo demostró Julia Kristeva (1995) en ocasión de analizar la configuración semiológica del imaginario mariano– sino que llora o sella el llanto del hijo con su leche. Dos humores que no producen sentido, sino que, por el contrario, figuran la limitación de un discurso.
Y Ana –en tanto virgen María– sólo puede poseer el don de lágrimas,29 nunca su leche. Tanto lágrimas como alimento son dos vínculos que unen a la madre de Dios con su Hijo en dos instancias diversas de su vida.30 Las lágrimas aparecen siempre que lo representado sea la maternidad dolorosa. María, virgen de los dolores, tiene ante sí –en la cruz– o en su regazo, el cuerpo muerto de Cristo. Llorar evoca una corporeidad caduca. Dar leche, en cambio, supone dar vida.
Por eso mismo, en consecuencia, se vuelve más que lógico que tras el cenit teológico que supone la peregrinación como Nazarena junto al Magistral, el vínculo amoroso de Ana y Fermín tan anunciado por la narración y esperado por el lector quede abortado. No habrá, para ellos, un futuro erótico y nutricio. Ana, sólo puede mimar el imaginario virginal saltándose la maternidad prodigiosa. Ana, desde la religión, sólo puede acceder a cuerpos muertos puesto que su único discurso es llorar.
Y esto lo comprende muy intuitivamente el rival del Magistral. A Álvaro, a diferencia del acongojado don Víctor, la exhibición descarnada del martirio corporal de la Regenta le indica lo único que quiere saber, que Ana sigue intacta31 y que su cuerpo lo espera, pues entre ella y el Magistral lo corpóreo está muerto.32
La falta de ese hijo, que sí posee la ignota mujer de Lugarejo, lo es todo. No puede ser una Madre Dolorosa porque no se le ha muerto ninguno y, tampoco, puede ser la famosa Virgen de la Silla a quien tanto se parece si damos crédito a la impresión de tantos personajes e, inclusive, ella misma puesto que nunca tuvo en sus brazos un niño jugando.33
Y no ser, ni haber sido madre es lo que aclara también –desde una coordenada sociológica– que nunca logre comprometerse en la llamada “piedad activa” que tanto le exige el Magistral. Una de las peculiaridades de la ideología católica, cuando se pensaba en las damas de alta sociedad, es que se podía sumar el esfuerzo de sus voluntades permitiéndoles canalizar su fortuna a través de obras pías. Y el procedimiento más claro de este enlace era, conforme un sinfín de testimonios, el apadrinamiento de instituciones de bien público ligadas a la Iglesia a cambio de que éstas lleven, como signo de la protectora, el nombre de algún hijo muerto.
Apadrinar, en estas coordenadas contractuales, suponía, siempre, una mediación taumatúrgica. Se comparaban los dolores propios con los ajenos, se recordaba siempre que ese lugar de débiles y necesitados era también propio. Ana –como bien sabemos– siempre flaquea. Su religiosidad, mal que le pese al Magistral, siempre es individual y privada. Siempre termina siendo, en definitiva, un acto egoísta. Nunca puede acceder al orden simbólico a través del ejercicio alternativo de otros modos de maternidad por cuanto desconoce, taxativamente, la real: fue huérfana y no tuvo hijos.
Y esa misma limitación de su praxis devota es, en definitiva, la contracara del espacio de poder que tiene en el mundo provinciano español de 1880 una mujer que no es madre. Pues la viñeta de Lugarejo también nos habla de eso. Una buena mujer es esa madre, sentada a la ventana, dentro de lo privado, pero contemplable como espectáculo desde la órbita pública. La madre debe ser, para esa sociedad católica, el mejor reflejo público de la moral privada familiar.
XI
Por todo lo cual, para ir concluyendo, me interesa una mínima consideración sobre el sentido del desenlace textual. Narración que hace del pliegue sobre sí misma, de la reiteración y espejamiento, un claro designio constructivo. Pues claro, si la historia se abre y se cierra evocando los mismos fenómenos ambientales en idéntica época del año –el viento en el mes de octubre– muy distinto es, sin embargo, los tipos de protagonismos y el sino que le cabe a cada uno de los cónyuges del matrimonio de Regentes.
Sabemos que, con la propia inmolación, en un duelo del cual termina descreyendo, Víctor adquiere su verdadera talla dramática. Es el extranjero al sistema, el que no ha podido incorporarse a la lógica de cuervos y madres opresas que reina en Vetusta, y el que pagará con su propia vida la sola consideración o experiencia vicaria de los sentimientos de la oprimida. Todo, en el mundo de Vetusta, se ha vuelto un sinsentido y ninguna de las alternativas que le ofrece el amigo Frígilis para la vida futura tiene tanta entidad como la ideología del castigo y la venganza que expresan los cuervos de Vetusta por boca del Magistral.
Ana, en cambio, quedará atrapada por lo que la sociedad espera de ella. No hay lugar, en la mundana y proteiforme Vetusta, para las mujeres como ella, las que no fueron madres, las que fueron adúlteras, las que causaron la muerte del marido y quedaron viudas. Por eso mismo es perfectamente lógico que todas las últimas páginas se centren en el autoconfinamiento de la protagonista sumida en eterno duelo, sin recibir la visita de ninguna de aquellos que le prodigaban compañía incluso a sabiendas de su infidelidad, y que su egreso a la vida, su doble nacimiento social, como viuda del ex Regente Víctor Quintanar, esté organizada, nuevamente, desde la caracterización zoomórfica.
Ana sale por vez primera de su casa rumbo a la Iglesia, quiere convertirse en una nueva Magdalena, llorar al pie de la Cruz y obtener el perdón que la religión promete para aquellos que se arrepienten, pero marcha, como un cuervo, toda vestida de negro. No hay parte de su corporeidad que no la cubran telas y velos, sólo es reconocida –en el confesionario– por su gestualidad. Casi, como un animal. Y por ello no es casual que, después del rechazo de Fermín, de su oposición violenta a oírla, tirada en el pavimento de la lóbrega capilla, vuelva a la vida “rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo”. (XXX, p. 598)
No de otro modo, ni otro lugar, era el que Vetusta le ofrecía. Puesto que Ana ha quedado confinada en el escaño de consideración más bajo de toda mujer. Instancia que le quita todo aquello que de loable pudiese tener su género. Pues sabemos muy bien que esa sensación nauseabunda ligada a las partes bajas de un animal no la ha provocado ningún personaje elevado o digno de oficiar como auxiliador de su figura:
Celedonio sintió un deseo miserable, una perversión de la perversión de su lascivia: y por gozar un placer extraño, o por probar si lo gozaba, inclinó el rostro asqueroso sobre el de la Regenta y le besó los labios. (XXX, p. 598)
Celedonio no es otro que el sodomita evidente del texto. Ese “acólito afeminado, alto y escuálido, con la sotana corta y sucia” (XXX, p. 598) cuyo deseo nefando sirve de espejo abismal para el lugar final de Ana. Puesto que si bien es cierto que la voz narradora anatemiza la práctica del religioso no deja de ser clara la denuncia velada que se confirma con tal actitud. Ana ya no simboliza una mujer –porque no es madre, fue adúltera y será viuda-, Ana sólo es pensable como la pasiva ocupante de un lugar proscripto, ese espacio inimaginable donde se construye el deseo de un homosexual. Ese otro cuyo destino absurdo se cifra en una fornicación sin descendencia, en deseos lascivos de placeres extraños nunca aceptados por la sociedad.
Referencias
Alas, L. (1994). La Regenta, edición de Juan Oleza. Madrid: Cátedra.
Dodds, E. R. (1986). Esquema onírico y esquema cultural. Los griegos y lo irracional. Madrid: Alianza.
Kristeva, J. (1995). Stabat Mater. Historias de amor. México: Siglo XXI S.A.
Tubert, S. (1991). Mujeres sin sombra. Maternidad y tecnología. Madrid: Siglo XXI de España S.A.
Notas
Recepción: 21 Abril 2023
Aprobación: 08 Junio 2023
Publicación: 01 Noviembre 2023

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional