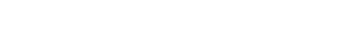Artículos
Macacos, orangutanes y gorilas: la narrativa “americana” de Francisco Ayala
Resumen: El concepto de “literatura nacional” se muestra especialmente complejo a la hora de interpretar la producción escrita por los exiliados españoles que desarrollaron gran parte de su obra en un destierro tan prolongado como el que ocasionó el franquismo. Resultan notables los casos de Historia de macacos o Muertes de perro, narraciones de Francisco Ayala que son resultado de un proyecto explícitamente formulado en 1949. En ellas, es factible leer una intervención en la discusión política sobre el peronismo. El artículo busca leer esa intervención y mostrar el diálogo que la obra de Ayala presenta, sus vínculos con el mundo cultural y político argentino. Conviene, en fin, matizar la adscripción estricta de esa narrativa a un ámbito nacional restringido y recomponer su múltiple espacio de sentidos.
Palabras clave: Exilio, Literatura, Política, Peronismo, Representación.
Macaques, orangutans, and gorillas: Francisco Ayala’s “american” narrative
Abstract: The concept of “national literature” is especially complex when it comes to interpreting the works written by Spanish exiles who developed a large part of their work in exile as long as the one caused by the Franco dictatorship. The case of Historia de macacos or Muertes de perro, narratives by Francisco Ayala that are the result of a project explicitly formulated in 1949, is notable. In them, it is possible to read an intervention in the political discussion about the Peronism. The article seeks to read that intervention and show the dialogue that Ayala’s work presents, its links with the Argentine cultural and political world. In summary, it is convenient to qualify the strict affiliation of this narrative to a restricted national scope and recompose its multiple space of meanings.
Keywords: Exile, Literature, Politics, Peronismo, Representation.
La fuerza que conserva en la actualidad la idea de “literatura nacional” es verdaderamente sorprendente. La noción resulta más problemática de lo que su naturalización deja entrever: si el sustantivo “literatura” es un concepto estético, referido al arte verbal, el adjetivo es obviamente político, de manera tal que ambos conforman, si no un oxímoron, sí un término al menos complejo. En el caso de las literaturas del exilio, muestra toda su conflictividad. Y más aún en el caso de la literatura del exilio español de 1939: un exilio tan prolongado, que hizo que muchísimos autores escribieran la mayor parte de su obra (a veces, toda) fuera de España. Nos encontramos, así, ante una paradoja: o bien se re-nacionaliza la obra escrita en el exilio, convirtiendo el destierro en una suerte de “accidente” lateral que la redacción de una historia de la literatura nacional pudiera subsanar, o bien, por el contrario, se la despoja de las complejas relaciones que sostiene con al menos un doble ámbito cultural. Históricamente, la crítica de los países latinoamericanos ha desestimado el estudio de las obras de los exiliados considerándolas asunto propio de la crítica española. A la vez, hasta no hace mucho tiempo, la crítica española desentendió esas obras ajenas a la producción peninsular y, más recientemente, cuando el estudio de la literatura del exilio español tanto se ha desarrollado, a los ojos de la crítica española la literatura escrita en el destierro ha permanecido como una suerte de isla, de fenómeno sobreimpuesto circunstancialmente sobre las literaturas latinoamericanas. Perdemos, de ese modo, parte del diálogo cultural, parte de los significados, de los sentidos que operan en aquellas obras, escritas en vínculo con un campo cultural que se desdibuja y desvanece.
De hecho, pasada la primera década del exilio, diluidas las esperanzas de un destierro “corto”, borrada la perspectiva de que, luego del final de la II Guerra, los aliados derrocaran a Franco, los mismos exiliados fueron modificando su ubicación, su manera de pensarse simbólicamente en relación con los países de refugio. No parece casual que fuera entonces el momento en que tantos exiliados cambiaran sus países de residencia.
Uno de los casos más evidentes, a la hora de mostrar esa “conciencia” de una larga duración y de una necesidad de cambio es, posiblemente, el de Francisco Ayala. Ayala había publicado, en enero-febrero de 1949, un famoso y polémico artículo, en la revista Cuadernos Americanos. “Para quién escribimos nosotros” se preguntaba allí, desde el título, en una revisión de la primera década de exilio, un balance de la producción literaria y editorial de ese exilio en América. Era un balance bastante cruel, si se quiere: a sus ojos, el exilio no había producido sino “insípidos retoños, a veces detestables, de una tradición que el gran golpe de la guerra civil había cercenado, evocaciones de una realidad que ya no lo es, pero que quisiera prolongarse en los blancos brotes del recuerdo, sin dimanar de una experiencia propia, sin necesidad interior ni destino, como mera, gratuita excrecencia, cuando no subproducto para el ínfimo recreo de almaceneros nostálgicos” (1984, p. 199) –por lo demás, el término “almaceneros” no es casual: alude a una población emigrada que era mayoritaria en Buenos Aires: la gallega–.
Proponía, en cambio, la necesidad de afrontar la realidad “con seguro aplomo desde el estricto presente y alimentarla con los jugos de ese presente en que el escritor vive”:
En una palabra, ponerse a la obra, y crearla en la única manera que una obra poética puede crearse: con aceptación de la experiencia que la vida ha querido proporcionar al artista, en vez de echarla a un lado como irrelevante, como inexistente, a cambio de anhelos ideológicos y vagas evocaciones sobre los que sólo cabe construir falsificaciones “literarias”, literarias en el sentido peyorativo con que la palabra se emplea a veces. (1984, p. 200)
Cabe imaginar la sorpresa de un lector contemporáneo, un lector desterrado a quien se le informaba que el exilio era una experiencia que le quiso proporcionar “la vida”. Menuda atenuación de agentes. Ayala no se inmutaba y seguía: “si hemos de intentar salvarnos salvando la continuidad de las letras españolas, tenemos que ponernos a elaborar literariamente las inmediatas cosas que la realidad en cuyo centro nos hallamos instalados ofrece a nuestros ojos; […] desde el centro mismo de la más rigurosa y concreta y tensa conciencia de actualidad” (1984, p. 201).
Ayala publicaba esto a principios de 1949. En los meses siguientes, en marzo y septiembre, saldrían dos libros suyos de ficciones, Los usurpadores y La cabeza del cordero, en sendas editoriales porteñas (Sudamericana y Losada), que todavía contradecían el objetivo planteado. No obstante, es imaginable que, al momento de la aparición del artículo, esos libros estuvieran ya, si no completamente listos, sí delineados en su mayor parte (de hecho, ambos volúmenes reunían, en parte, relatos impresos en los años anteriores).1 A la vez, Francisco Ayala terminaba su estancia en Argentina: el 5 de enero de 1950 llegaría a San Juan de Puerto Rico, donde sería profesor en la Universidad hasta mediados de 1958, con alguna estancia en Princeton en 1955; a partir del otoño de 1958 se instalaría ya en Nueva York, como profesor en varias universidades estadounidenses.
Concluida, en fin, la reunión de estos cuentos “españoles”, digámosle, en 1949, concluida también la primera década de exilio, Francisco Ayala parece entonces iniciar el programa narrativo propuesto en su artículo: publicará una colección de cuentos y dos novelas que podríamos llamar, en cambio, “americanas” (“caribeñas”, las ha denominado Nelson R. Orringer [2004]).
Sin embargo, de manera sorprendente, el primero de esos libros, Historia de macacos, fue publicado en España: lo edita Revista de Occidente. Así, cuando empieza el proyecto, mantiene un desplazamiento y decide transigir con la censura española (María Paz Sanz Álvarez escribió un interesante artículo a partir de los expedientes de la censura [2006-2007]): hablaba de España en Argentina, habla de América en España. Llama la atención, sin dudas, que Ayala se decidiera entonces a someter sus escritos a la censura franquista y quisiera publicar su primer libro de “temas americanos” en Madrid.
De hecho, uno de esos cuentos, titulado “Encuentro”, está ambientado explícitamente en la ciudad de Buenos Aires. El relato narra el encuentro, “ahí donde la calle Rivadavia desemboca en Plaza de Mayo”, entre el ‘Boneca’, o el ‘Gordito Vatteone’ y la Nelly Bicicleta. Los dos conocidos se sientan en una mesa de un bar cercano y conversan, mientras el discurso indirecto libre sirve para reconstruir el pasado de los personajes y los cambios que el tiempo produjo en ellos. El uso del discurso indirecto libre es interesante porque permite la representación de un habla porteña, con giros coloquiales y algún léxico lunfardo, al que Ayala siempre fue refractario. Y esa habla porteña aparece para representar a personajes que provienen de los sectores populares. (Recuerda, por ello, el tipo de juego lingüístico que H. Bustos Domecq hacía en “La fiesta del monstruo” –aunque hay que reconocer que en Ayala ese juego no toma el vuelo ni la gracia que tiene el cuento de Borges y Bioy). La Nelly, que había sido una prostituta de buen pasar, bajo el ala de un cafisho adinerado brasileño, Saldanha, es ahora una esposa pobre, casada con un mozo gallego, Muñoz. (Como siempre en Ayala, que nunca trasgrede un “buen gusto señorial”, digamos, las referencias –descriptivas o despectivas– a la prostitución son elípticas, pero se entienden). El Boneca Vatteone, en cambio, ha dejado la pobreza de su juventud. Así, los destinos de esos dos personajes provenientes de las clases bajas se han cruzado: la prostituta ahora es una mujer envejecida y pobre. El muchacho pobre ahora se ha acomodado, ha medrado –y ha medrado por medio de la política:
Pero, ¿qué estaba diciendo este majadero de Vatteone, ahí, con su whisky? Le contaba con entusiasmo creciente cómo se había metido en política, había hecho relaciones, amigos estupendos, negocios, supo avivarse, tuvo además suerte, le fue bien, le había ido bastante bien, de manera que, aun cuando su suegro (hizo una mueca de involuntario desagrado; ¡el tano imposible!), […] es persona que tiene, para nada necesito yo de su ayuda. Pues hoy en día, ¿sabes?, sólo el que es zonzo… No como antes, que el hijo de esta tierra de bendición se veía pisoteado, mientras nuestro país (¡el país más rico del mundo, caramba!), hipotecado al capital extranjero… (1969, pp. 817-818)
El discurso, es obvio, parodia tópicos peronistas. El cuento, publicado en 1955 y fechado (según hace explícito la segunda edición del libro) en 1952, incluye una despedida en la que Boneca dice: “si alguna vez precisás algo de mí, no dudés. Estoy en la guía del teléfono; o si no, me llamás a la Secretaría de Fomento Industrial”. (1969, p. 819)
El mínimo grado narrativo del cuento, que no presenta un conflicto más allá del encuentro, obliga a percibir que lo narrado es, en verdad, esa suerte de “defección” del personaje masculino: ha traicionado su ubicación de clase, ha medrado, se ha convertido en un “pituco” y ahora, al calor de la política (cuyo signo queda claro) pasea –no por casualidad, de manera esporádica, como la Nelly– por las calles del centro, por Plaza de Mayo, a unos pocos pasos de la Catedral Metropolitana y del elegante edificio del diario La Prensa.
Esa “mezcla”, esa “invasión” de espacios “propios” (es decir, que tenían propiedad) también puede verse en “El colega desconocido”, el cuento final del libro, también fechado en 1952. No se menciona un sitio preciso en este relato, pero transcurre en algún país americano, pues el narrador menciona el “Parnaso americano” al que pertenece el poeta José Orozco, prestigioso escritor en los círculos literarios del relato. El cuento, nuevamente, tiene un tenue andamio narrativo: se reduce al encuentro de José Orozco y el narrador, en una fiesta de Embajada, con otro personaje, que resulta ser, como ellos, escritor. La sorpresa radica en que ni este “colega desconocido” (sorprende la connotación militar del nombre socarrón que le dan) ni ellos, que se mueven en el mundo de las letras, se conocen mutuamente. José Orozco, desconcertado por ese desconocimiento, se dedica en los días siguientes a investigar quién es ese desconocido, llamado Alfredo Stéfani, y descubre que se trata de un escritor extremadamente popular, famoso, autor de best-sellers; descubre, también, que son “legión los escritores populacheros que sabían convertir en moneda contante y sonante su cháchara idiota, sus gracias de tercera mano o sus lloriqueos grotescos. ¿Merecería eso acaso el nombre de literatura? ¿Podía llamarse literatura a los novelones de radio, a los monólogos y diálogos de tabladillo, a las letras para canciones, tangos y boleros, a los reportajes truculentos, a…?”. (1969, p. 846)
Así, dos mundos mutuamente desconocidos se han tocado. El narrador recurre permanentemente a léxico francés para todo lo referido a su propio ámbito (“aquella primera impresión amusée que habíamos recibido todos”, “permanecían ignorados fuera del breve ámbito de nuestras côteries”, “recorriera hasta entonces las etapas de su carrera de homme de lettres”, “el abismo de una vida ratée, manquée”, términos que obligan al editor a recurrir a las elegantes itálicas). La abundancia de palabras francesas produce el efecto de parodia de los modos del grupo Sur, al que Ayala pertenece. Sobre todo debido a la yuxtaposición. José Orozco es un hombre y un hombre de evidente prosapia española. Alfredo Stéfani, al contrario, es un nombre estrepitosamente italiano. Stéfani, best-seller, autor de radioteatros, “lloriqueos grotescos”, tangos, guiones de cine. Hay que decirlo, todo remite a Discépolo. A Armando Discépolo o a Enrique Santos Discépolo, tanto da. A ambos, quizás. Acaso, también, a Homero Manzi. En fin, escritores que, en una mirada apresurada, podríamos llamar “peronistas”.
Esta alusión a Discépolo, por cierto, hace repensar el nombre del personaje masculino de “Encuentro”: Vatteone era el apellido de Augusto César Vatteone, el guionista que, en 1939, había adaptado y dirigido la versión cinematográfica de Giácomo, grotesco de Armando Discépolo, la última de las películas hechas sobre obras suyas antes del final del peronismo, una época en la que ambos, Discépolo y Vatteone, trabajaron mucho en el cine.2 Más allá de las ironías que puedan leerse sobre el propio grupo cultural en el que participaba Ayala, no es difícil rastrear una crítica cultural (cultural, más que política) al peronismo. No es extraño, en verdad. Continuaba la senda abierta ya en noviembre de 1948, en las páginas de Sur, por “Fragmento de los anales secretos”, un cuento de Héctor A. Murena.
No tiene un espacio americano el cuento que da nombre al libro. “Historia de macacos” transcurre en una “colonia africana” (aunque no se aclara de qué zona de África se habla, ni se menciona qué país es la metrópoli de esa colonia). Y, sin embargo, el relato merece ser leído a la luz de la política americana. Conviene recordar que el texto había sido publicado antes, en la revista Sur, en los números 215-216, de septiembre-octubre de 1952 (pp. 24-59) –vale decir, dos o tres meses después del fallecimiento de Eva Perón, que había muerto el 26 de julio (a las 20:25, según reza la famosa frase radiada en su momento).
La mención no es ociosa. La figura de Eva Perón, creo, sobrevuela, tácita pero aludida, el relato. “Historia de macacos” comienza con el banquete de despedida del director de Expediciones y Embarques y de su esposa, al terminar su “campaña africana” en la colonia. Los asistentes, que creían se habían acostado con la esposa del director y se reían de haberlo hecho cornudo, descubren, en la comida, el “pequeño secreto” del director: la esposa, Rosa, era en verdad prostituta y todo se trató de un engaño, para sacarles el dinero por medio de los presentes que le hacían a ella y llevarse esa ganancia de regreso a Europa.
Ruiz Abarca, el más ofendido de los asistentes –el texto da a entender que siente un enorme rencor y a la vez se ha enamorado de Rosa–, luego de enterarse de la verdad, la insulta: “«¡Ah, la grandísima…!»” (1969, p. 770): grandísima puta, se infiere. Los comensales, incluyendo al narrador, pertenecen a la selecta población criolla, blanca, de la colonia, que mira con desprecio al resto, a los que están fuera del ámbito del Country Club, del que es socio el narrador. Esa mirada deja entrever formas conocidas: los habitantes de la colonia africana no sólo son “negros”, sino que se los llama con nombres despectivos: “negrada”, “ralea mestiza”, etc. El narrador, por su parte, cuenta que la “mayor parte de los funcionarios que manda la compañía, resignados por necesidad extrema a este exilio en el África tropical, vienen solos” y, así, “los meses pasan, y los años, las cartas a casa ralean, los envíos de dinero también se hacen raros y, mientras tanto –sin llegarse al caso extremo de Martín, ese extrañísimo y abyecto personaje, encenegado en su negrerío–, va brotando en la colonia una ralea mestiza al margen de situaciones más o menos estables, pero jamás reconocidas ni aceptadas”. (1969, p. 764) En otro pasaje, hablando sobre Martín, una suerte de tránsfuga de la elite, dice el narrador: “Lo que resulta asombroso en la rapidez con que las noticias corren. Ahí metido siempre, revolcándose en su roña, con su negrada, el viejo estaba más enterado de lo que parecía. Y yo creo que esas gentes lo saben todo acerca de nosotros; no son tan primitivos ni tan bobos como aparentan; nosotros representamos ante ellos una entretenida comedia; miles de ojos nos acechan desde la oscuridad. A lo mejor, los negros estaban muy al tanto de la trama desde el comienzo”. (1969, p. 776)
Y, al referirse al momento en que a él le tocaría visitar a Rosa, señala: “Se daba por descontado que yo, como tantos otros, solo en la colonia, me las arreglaría de vez en cuando –fácil recurso– con alguna de estas indígenas que merodeaban por acá; y es lo cierto que les tenía echado el ojo a dos o tres negritas de los alrededores con intención de, cualquiera de estos días en que el maldito clima no me tuviera demasiado deprimido… Pero ahora no se trataba de esas criaturas apáticas que contemplan a uno con lenta, indiferente mirada de cabra, sino de una real hembra y, además, gran señora, perfumada, ojos chispeantes” (1969, pp. 780-781). Los pobladores, pues, tienen algo de aquel “aluvión zoológico” al que se refirió en 1947 el diputado radical Ernesto Sammartino.
Más llamativa es la manera en que el narrador cuenta el problema de mencionar a Rosa:
El insoportable Ruiz Abarca [… despotricaba…] poniendo a los pies de los caballos el nombre de la Damisela Encantadora o –como otras veces la llamaban algunos (y no puedo pensar sin desagrado que fui yo, ¡literato de mí!, quien lanzó el mote a la circulación)– la Ninfa Inconstante. Dicho sea entre paréntesis el nombrarla nos había ocasionado dificultades siempre, desde el comienzo de la aventura, cuando llegó a la colonia y se la designaba como la señora de Robert o como la directora de Embarques, según los casos. […] Mas ¿cómo mentarla después? […] A partir de entonces, se haría costumbre aludirla por el solo pronombre personal ella, que, de modo tácito y por pura omisión, realzaba la importancia adquirida por su persona en nuestra anodina existencia. (1969, pp. 777-778)
Faltaba, como es obvio, más de un lustro para que se publicara el cuento de Rodolfo Walsh, pero “Esa mujer” es un título que retoma, con una pertinencia indudable con relación al texto, una práctica verbal ya existente de los años cuarenta y cincuenta. De hecho, en 1958 se publicaría el llamado Libro negro de la segunda tiranía, el –al menos– curioso informe de la “Comisión Nacional de Investigaciones” de la denominada “Revolución Libertadora” que derrocó al presidente Perón”. Allí, el capítulo dedicado a Eva Perón, a quien nunca se nombraba, se titulaba “La Señora”: la “señora”, dice, era “una extraña mujer, distinta a todas las criollas. Carecía de instrucción, pero no de intuición política; era vehemente, dominadora y espectacular. […] Era una fierecilla indomable, agresiva, espontánea, tal vez poco femenina. La naturaleza la había dotado de agradables rasgos físicos, que acentuó cuando la propicia fortuna le permitió lucir joyas y vestidos esplendorosos. Desquitábase así de la propia miseria no olvidada, de sus recientes frustraciones de artista inadvertida y sin porvenir”. (Comisión, 1958, p. 43)
En verdad, la omisión (de nombres y de hechos, aludidos) no es novedosa: fue un modo típico que adoptó la oposición ya en los años del gobierno peronista. Además, fue parte de la lógica discursiva del grupo cultural de Sur. Flavia Fiorucci ha hecho notar que “Durante los años en que Perón gobernó, el mensaje opositor fue desplazado en Sur a una posición marginal, al comentario sobre un libro, una exposición o un concierto. […] Bajo el peronismo la discusión sobre cuestiones relacionadas a la cultura fue el medio que Sur utilizó con mayor frecuencia para expresar sus discrepancias con el régimen. Centrar la crítica en tópicos culturales no sólo se correspondía con la naturaleza de la publicación sino que también era una forma de evitar represalias”. (Fiorucci, 2011, p. 129)
En esos mismos años, Ayala intervino según ese mecanismo y, ya luego del golpe de Estado, con un artículo, “El nacionalismo sano y el otro: la Argentina a la caída de Perón”, impreso en el número 242 de Sur (septiembre-octubre de 1956), el número siguiente al titulado “Por la reconstrucción nacional”, tan famoso. En otro lugar me he dedicado a ese artículo, y a otro más, también referido al peronismo, de la revista Cuadernos: “Una visita a la Argentina a mediados de 1962”; (Núñez, 2015) ahora me interesa, en cambio, notar cómo funcionan las alusiones en los textos ficcionales del autor.
Su participación en el mundo cultural de Buenos Aires de entonces podría, incluso, ofrecer un vínculo sorprendente entre “Historia de macacos” y la discusión social y política porteña. Hay en el cuento de Ayala una curiosa inflexión que parece, momentáneamente, cambiar la lógica de la historia. Consumada la partida, luego del banquete en que se revela el engaño, del director de Expediciones y Embarques y de su presunta esposa, los personajes regresan paulatinamente a la “vacuidad” de la vida en la colonia. El narrador señala que “los muchos disparates que por todas partes brotaron, como hongos tras la lluvia, eran secuela” de la partida de la “dichosa pareja”, (1969, p. 787) así que adelanta un tenue hilo casual –aunque no lo suficientemente claro aún–; sin embargo, sólo relata uno de esos “disparates”, una de esas tantas “farsas y pantomimas que se desplegaron por entonces” y que obsesionaron a la población (1969, p. 787). Se trata de una apuesta, emplazada entre Ruiz Abarca y el secretario del Gobierno, sobre si serían capaces de comer un macaco. La apuesta –que usa la cantina como banco en el que irán depositando su dinero los miembros del Country Club– se revelará una nueva estafa, por medio de la cual Ruiz Abarca planeaba recuperar el dinero perdido con Rosa, para ir a buscarla a Europa, pero antes de conocerse el ardid, el narrador insiste en que la dificultad del desafío radicaba en la semejanza del macaco con el humano:
Esta vez la cosa era hasta repugnante. Existe por acá la creencia, cuyo posible fundamento ignoro, de que para ciertas festividades que, poco más o menos, coinciden con nuestras Navidades, acostumbran los indígenas a sacrificar y asar un mono, consumiéndolo con solemne fruición. Los sabidores afirman, muy importantes, que eso es un vestigio de antropofagia, y que estos pobres negros devoraban carne humana antes de fundarse la colonia; actualmente se reducían, por temor, a esos supuestos banquetes rituales que, a decir verdad, nadie había presenciado, pero de los que volvía a hablarse cada año hacia las mismas fechas, con aportación a veces de testimonios indirectos o de indicios tales como haberse encontrado huesos mondos y chupados, “parecidos a los de niño, que no pueden confundirse ni con los de un conejo ni con los del lechón”. […] Pues bien, este año salió a relucir, como todos, la consabida patraña, y a propósito de ella se repitieron los cuentos habituales; unos, dramáticos: la desaparición de una criatura de cinco años que cierto marinero tuvo la imprudencia de traerse consigo; y otros, divertidos: el obsequio que al primer gobernador de la colonia, hace ya muchísimos años, le ofreció el reyezuelo negro, presentándole ingenuamente un mono al horno, cruzados los brazos sobre el pecho como niño en sarcófago. (1969, pp. 787-788)
Al calor de las primeras conversaciones, pues, “Abarca, más bebido de lo justo, según costumbre, se obstina en sostener que no hay motivo para hacerle ascos al mono cuando se come cerdo y gallina, animales nutridos de las peores basuras […] Y al argumentarle uno con el parentesco más estrecho entre el hombre y el simio, él, con los ojos saltones de rabia cómica, arguyó: «Ahí, ahí le duele. Lo que pasa es que a todos nos gustaría probar la carne humana, y no nos atrevemos. Por eso tantas historias y tanta pamplina con la cuestión de los macacos»”- (1969, pp. 788-789)
El relato, en fin, subraya la relación con la antropofagia y, en especial, la similitud de los macacos con los niños. Puede entonces resultar curiosa la inflexión del relato que, aunque se termina rearticulando con la diégesis, establece una suerte de hiato momentáneo, un corte abrupto en la historia. Puede resultar curiosa, aunque no deja de ser relevante, pues de hecho, en algún sentido, da nombre al cuento. Esa relevancia, así como la insistencia en el vínculo con la antropofagia, traen a la memoria un texto de Marie Langer, publicado dos años antes que el cuento de Ayala, en la Revista de Psicoanálisis, (vol. VII, núm. 3, 1950) y de nuevo un año antes en el libro Maternidad y sexo (1951). En “El mito del «niño asado»” Langer refiere un “mito moderno”, según la expresión que toma de Marie Bonaparte, quien buscaba comprender cómo una “situación psicológica colectiva” hacía surgir rumores persistentes cuyo análisis mostraba “contenidos latentes” en los que podía verse el modo en que asimilaban “psicológicamente, en forma disfrazada, situaciones de angustia colectiva y los conflictos subyacentes”. Langer, pues, recupera un rumor que “se extendió muy rápidamente (en el término de una semana me llegaron nueve versiones, distintas sólo en sus detalles) y fue aceptado como verídico por personas generalmente capaces de un juicio crítico […] en junio de 1949 en todo Buenos Aires”. Según Langer, la historia contaba que:
Un joven matrimonio toma una sirvienta, estando la esposa cerca del final de su embarazo. Nace la criatura. Algunas semanas después, marido y mujer salen de noche para ir al cine, dejando el niño al cuidado de la sirvienta, que hasta ese momento ha merecido su confianza. Al regresar los recibe muy ceremoniosamente, vestida con el traje de novia de la señora, según la versión, y les dice que ha preparado una gran sorpresa para ellos. Los invita a pasar al comedor para servirles una comida especial. Entran y se encuentran con un espectáculo horripilante. En medio de la mesa, puesta con sumo cuidado, ven en una gran fuente a su hijo, asado y rodeado de papas. La infeliz madre enloquece en el acto. Pierde el habla y nadie le ha oído pronunciar desde entonces una sola palabra. El padre, quien, según varias versiones, es militar, extrae su revólver y mata a la sirvienta. Después huye y no vuelven a tenerse noticias de él. (1951, pp. 98-99)
Más allá del análisis que en 1950-1951 escribe Marie Langer (y de las relaciones con el mito de Tántalo, Blancanieves, Hänsel y Gretel, etc.), importa ahora decir que la autora revisó su texto unos siete años después –luego del golpe de Estado de 1955– y volvió a publicarlo en el libro Fantasías eternas a la luz del psicoanálisis, en 1957, con un nuevo título: “El niño asado y otros mitos sobre Eva Perón”. Langer dice que en la edición original evitó “analizar hasta dónde, tal como lo sostiene Marie Bonaparte, había intervenido en su génesis la situación política del momento”, y agrega: “Lo evité, por razones obvias, ya que su análisis en aquel momento hubiera imposibilitado su publicación. Ahora que la situación política argentina ha cambiado, vuelvo sobre el tema para completarlo”. (1966, p. 92) Langer se pregunta “qué relación tiene la aparición de estos mitos con el momento político de aquel entonces” y reconstruye una discusión sobre el tema sostenida con sus colegas al presentar la primera versión de su trabajo: “Yo lo puse en duda cuando leí en aquella época mi pequeño análisis del mito del niño asado en la Asociación Psicoanalítica; mi duda provocó una acalorada discusión” (en una nota agradece “especialmente al doctor Arnaldo Rascovsky, que fue quien más insistió al respecto”: [1966, p. 95, n. 7])
Me dijeron que la situación angustiante que intervenía en la creación del mito era obvia. Era la situación política, por la cual pasaba el país, o, hablando concretamente con respecto al mito, era la dictadura de Eva Perón, madre todopoderosa y despótica que dominaba a todos. Eva Perón era la sirvienta, la mujer aparentemente buena y humilde, de baja condición social, pero simultáneamente perversa, peligrosa y temida. Y había surgido el mito, justamente porque la crítica a ella era demasiado peligrosa. El mito expresaba –siempre en este plano– entre otras cosas, que el niño era la Argentina y que ella era una resentida que sabía vengarse. Los padres, gente “bien” según el mito, representaban a la clase odiada por ella, etc. Y como la represión era tan grande, la gente recurría a la fantasía para expresar su crítica, su advertencia y sus temores. En esta época y en esta discusión no llegamos más allá en el análisis del mito. La represión efectiva era demasiado grande. (1966, p. 95)
No parece imposible que Francisco Ayala tuviera noticia de esas opiniones vertidas en el ámbito de la Asociación Psicoanalítica Argentina –recuérdese que uno de los impulsores del psicoanálisis en Argentina, fundador de la Asociación y de su Revista de Psicoanálisis, fue un exiliado español, Ángel Garma– pero, las conociera o no, resulta llamativo el vínculo posible entre los textos de Langer y Ayala. El artículo de Langer, por lo demás, es un estupendo escrito donde leer muchos de los discursos que el antiperonismo pronunciaba pero no siempre redactaba. Su trabajo muestra un momento de altísima conexión de las ciencias humanas y sociales con la política, a pesar de que, como señala Hugo Vezzetti, surgió “de ese núcleo de pioneros de la disciplina freudiana que se caracterizó, hasta fines de los sesenta, por un estricto resguardo apoliticista”. (1995, p. 46) Langer, en su análisis, se adentra en una reflexión en la que se entrecruzan el psicoanálisis, la antropología y sus propias opiniones (se refiere, como se vio, a la “dictadura de Eva Perón”, entre tantos otros comentarios), interpretando el “mito” en relación con la política:
Como todos recordarán, había siempre dos imágenes de ella. La Evita adorada de las masas peronistas, y la mujer con el látigo –tomo esta expresión del título del libro escrito por Mary Main– de la oposición. Eran dos campos netamente definidos y delimitados y cada uno tenía una imagen de ella en su bandera. Pero se trataba de imágenes conscientes. La inconsciente y de dos caras surge en estos mitos que no pertenecen a ningún campo –los compartían y comentaban la “gente bien” y sus mucamas, los pasajeros de taxi y los chóferes– si no a todos los argentinos en común. Pudo surgir en todos justamente porque ni sus amigos ni sus enemigos tenían conciencia de que se referían a ella cuando contaban los mitos. No puede extrañarnos que para sus enemigos la sirvienta perversa, la madre asesina y la amante mortal la representara a ella ¿Pero cómo puede haber tenido este significado para los que la adoraban? Creo que justamente por eso. La idealización extrema de Eva Perón fue la causa, por la cual también sus adictos, aunque inconscientemente, la equipararan con lo terrorífero, porque es esto lo que nos lleva a la idealización. Así se estableció un círculo vicioso. Cuando más terrorífica la sintieron, más se vieron obligados de nuevo a idealizarla, para poder mantener su imagen. Mientras tanto sus enemigos reaccionaron a su creciente idealización culpándola cada vez de cosas más terribles. Eva, para unos era una santa, para otros el diablo; para unos el bien, para otros el mal. En realidad, todos tenían dos imágenes contradictorias en su mundo interno, pero unos proyectaron la buena y reprimían la mala y otros hacían lo contrario. (1966, p. 96-97)3
Esta permeabilidad del campo psicoanalítico a la política, por supuesto, no es única ni exclusiva. La polarización social de aquellos años produjo una circulación de alusiones y referencias en los ámbitos más diversos. Desde luego, sería difícil creer que el discurso literario no produce de por sí una enunciación social, política. Pero más aún lo sería suponer que un género como la “novela de dictador” no tiene un decir político. En 1958 Ayala publica en Buenos Aires, en la Editorial Sudamericana, una “novela de dictador” escrita en Puerto Rico y EE.UU. (de hecho, se conservan manuscritos en Princeton. [véase Gómez Ros, 2015])
Es curioso ver cómo, a la hora de pensar el desarrollo de ese subgénero que solemos llamar “novela de dictador” se soslaya esta novela de Ayala que contribuyó a codificarlo más de lo que se recuerda. Antes de 1958 –y antes, claro, de libros clásicos como El recurso del método (1974), de Alejo Carpentier, Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, o El otoño del patriarca (1975), de Gabriel García Márquez, por mencionar los más obvios–, el subgénero presentaba dos mojones inaugurales, sobre todo: Tirano Banderas (1926), de Ramón María del Valle-Inclán, y El señor Presidente [1933] (1946), de Miguel Ángel Asturias. Se habían publicado ya novelas como Cementerio sin cruces (1949), de Andrés Requena, o El gran Burundún-Burundá ha muerto (1952), de Jorge Zalamea, pero los textos de proyección continental eran los de Valle-Inclán y Asturias. Así pues, tercer peldaño en la conformación del subgénero sería esta obra de Ayala.
La novela es deudora, sin duda, de procedimientos establecidos en las narraciones de Valle-Inclán y Asturias. Como en ellas, la presencia del dictador no permite considerarlo protagonista. Sin llegar al extremo de El señor Presidente, en la que el dictador es una omnipresencia casi tácita, en Muertes de perro (más cercana, en ese sentido, a Tirano Banderas), Bocanegra aparece sobre todo mediado por versiones, por relatos indirectos reconstruidos por un narrador, un cronista que busca dejar constancia.
Como en el caso de Tirano Banderas –aunque sin su riqueza lingüística, difícilmente igualable– Muertes de perro intenta construir un léxico que proceda de diversos sitios de América. Junto a algún mexicanismo – “el gallego Luna, el de los abarrotes de la plaza, desde atrás del mostrador”– aparece poco después algún adjetivo típico de Argentina: “aunque Bocanegra provenía de buena familia, eran bien conocidos sus gustos de atorrante, y siempre se le solía afear esa invencible propensión suya al trato de la canalla...” (1969, p. 874). Lo mismo atañe al uso de la palabra “alpargata” en sentido argentino: es el calzado con que Tadeo Requena entra al Palacio: “ensuciando […] las lustrosas maderas del piso”. (1969, p. 870)
Distinta, curiosamente, es la imagen del Ministro Plenipotenciario de España, que si en Valle-Inclán es una figura decadente, casi una parodia del Marqués de Bradomín, aquí es un informante de mirada opositora y sobre el que la novela no se permite mayores ironías. Tampoco queda claro, en una historia que menciona “la lección de Hitler”, lo cual establece una referencia histórica concreta, quién es la “Excelencia” a la que el ministro dirige sus informes: ¿Franco?
Sin embargo, sobre el andamio del subgénero, Muertes de perro desliza alusiones que no resulta fácil pasar por alto. Acaso una de las más obvias de esas alusiones sea aquella con la que el narrador denomina a la junta de gobierno posterior al golpe contra el dictador Bocanegra. Dice Luis Pinedo, el cronista:
cuando –a raíz del asesinato de Bocanegra– se produjeron los trágicos acontecimientos que nos han traído hasta aquí, y se instaló en el poder la Junta de esos que yo llamo in mente los Tres Orangutanes Amaestrados del viejo Olóriz (sin que, por supuesto, el apodo jamás salga de mis labios, pues los tiempos no están para bromas), creí prudente arrimarme a éste y nombrarlo mi jefe, dado que, en realidad, yo siempre había trabajado algo para los Servicios Reservados y Especiales que él, más o menos, controla. Ahora está controlando también –medio imbécil y malvado como es el viejo– al increíble trío que ha trepado y por el momento preside –digámoslo así, pues ocupan a terceras partes el cargo de Presidente–; que presiden, pues, los destinos de la Patria. (1969, p. 938)
Es curioso el nombre, porque al contrario de lo que acostumbra el narrador, que suele detenerse en pormenores, no se explica. Queda la vaga alusión al hecho de que no son muy ilustres ni ilustrados –y que, además, son sargentos–: “Sí, sus orangutanes amaestrados. Es cosa de verlo y no creerlo. ¡Qué sujetos!, ¡qué calaña! Desde que por vez primera aparecieron en la televisión, oscuros, con la mirada tristísima bajo la visera de sus gorras militares encajadas hasta las cejas, tuve la impresión neta de que los tres sargentos de la Junta Revolucionaria no eran sino antropoides escapados de un circo, y que sólo por sorpresa, sólo por una serie de asombrosas casualidades hubieran atinado a encaramarse en el gobierno”. (1969, pp. 938-939)
La junta de orangutanes se desliza con facilidad hacia otro tipo de simios: para el lector de 1958 remite no tanto a la Junta Militar compuesta, después del alzamiento del 16 de septiembre de 1955, por oficiales de las Fuerzas Armadas (ya en su día casi olvidados), sino sobre todo a aquellos otros, integrantes de la “Revolución Libertadora” a los que transfirieron el poder. Es cierto que éstos no eran sargentos. Generales de división eran Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, almirante era Isaac F. Rojas. Para el público, de todas formas, serían menos visibles que otros militares golpistas que ya habían conspirado en 1951 (con la participación de algunos civiles como Arturo Frondizi, de la UCR, o Américo Ghioldi, diputado socialista, futuro embajador en Portugal de la dictadura de Videla): me refiero al general de caballería Benjamín Menéndez –el tío de los genocidas Luciano Benjamín y Mario Benjamín–, Julio R. Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante o Alejandro Agustín Lanusse.
Notables, claro, son también las alusiones vinculadas a la Primera Dama –aquí también marcada con el sambenito de la promiscuidad y la ambición–4 o la propia figura del dictador, Bocanegra. Un personaje, Camarasa, periodista español (“un andaluz zafado, medio sardónico, incapaz de retener la lengua, ni la pluma”), hablando sobre el dictador con Pinedo, recupera buena parte de los tópicos de los años cuarenta y cincuenta:
Prédica y agitación popular habían sido –expuso– los recursos primeros de este demagogo, cuyo truco, fácil pero infalible, consistió –quién no lo recuerda– en reunir cuantos temas y motivos, aun contradictorios, fueran aptos para hurgar en las heridas de la pobre gente, y tremolarlos en el aire, disparando a los cuatro vientos promesas disparatadas, sin tasa, miedo ni medida. […] encaramado en el poder por obra de aquel golpe de astucia (¡y de habilidad, caramba!, porque el tío –eso no puede negársele– es más listo que el hambre), encaramado a favor del descuido, la sorpresa y el desconcierto de las clases altas, a quienes sus alharacas atemorizaban, el nuevo Presidente, en lugar de transar con la realidad como era de esperarse y, sentando por fin la cabeza, haberse aplicado a rehacer tranquilamente su disipada fortuna, defraudó una vez más a los suyos y prefirió saciar sus injustificados rencores mediante festines de refinadas e hipócritas represalias, frías humillaciones, vejámenes tanto más irritantes cuanto minúsculos, y –lo que era en verdad insufrible– consintiéndole todo a la chusma... (1969, pp. 875-876)
El mismo apelativo de Bocanegra, el “Padre de los Pelados”, connota algunas relaciones que el texto aprovecha al extremo. En su informe a “V. E.”, dice el Ministro de España en la novela:
Comprendo, Excmo. Sr., que la atención de V. E., solicitada por tan altos y diversos asuntos, no puede tener presentes los pormenores de la situación local de cada pequeño país centroamericano, y voy a permitirme por eso recordarle que la mayoría de los escaños, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, se encuentran controlados por el Presidente Bocanegra, tras unas elecciones que ganó mediante el terror, bajo la presión de las hordas que no había vacilado en desencadenar sobre su desdichado país para tal propósito, y que al grito grotesco y ominoso de ¡Viva el PP! (Padre de los Pelados, en abreviatura), arrasaban con todo. (1969, pp. 879-880)
Más adelante, el cronista Luis Pinedo vuelve a usar la sigla: “aun cuando sea innegable que él [su tío, el general Madariaga] había sido el primero en servir, como decía el gallego, a PP, el Pai’ e los Pelaos, aceptando el Ministerio de la Guerra, cosa que yo mismo tuve que desaprobar en su día, el caso de este pobre Antenor no presentaba las particularísimas circunstancias agravantes que hacían imperdonable el de Rosales” (1969, p. 882).
La sigla no podía pasar desapercibida. La novela está publicada en junio de 1958, apenas unos meses después de que Arturo Frondizi, que había asumido el 1 de mayo de ese año, derogara el Decreto Ley 4161, que había sancionado Aramburu el 5 de marzo de 1956 (cabe aclarar que, luego del golpe contra Frondizi, el decreto volvería a ponerse en vigencia desde el 10 de julio de 1962 hasta el 18 de noviembre de 1964, derogado por Arturo Illia). En el segundo párrafo del artículo primero del decreto ley se lee, textualmente:
Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura “P.P.”, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas “Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita capitana” o fragmentos de las mismas, la obra “La razón de mi vida” o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos. (Aramburu et al., 1956, p. 1)
Los “pelados”, por supuesto, son presentados con los mismos rasgos que tenían los habitantes de la colonia africana de “Historia de macacos”: “Pensé con disgusto en mi vieja, siempre sucia y gruñendo, con su piara de negritos a la zaga” –escribe el secretario Tadeo Requena (1969, pp. 868-869). Y, sobre él, dice Pinedo que era un “arribista desaprensivo, acabado ejemplo de la mulatería rampante que hoy asola el país”. (1969, p. 864)
Desde luego, si Bocanegra es el “Padre de los Pelados”, mientras las “hordas” “arrasaban con todo” –“al grito grotesco y ominoso de ¡Viva el PP!”– los opositores se ven obligados a reaccionar a las “circunstancias” liderados por un “hacendado”; cuenta el Ministro de España: “el senador Rosales, que hasta entonces y a lo largo de su vida se había venido ocupando tan sólo de administrar su patrimonio como tantos otros grandes hacendados, sin más contactos con la política y el gobierno que los propios y normales en un hombre de su posición, se creyó obligado a entrar en la liza, tomando parte activa en los negocios públicos” (1969, p. 880). La oposición al dictador, en la novela, cuenta con la simpatía de la Iglesia, siempre con la acostumbrada tibieza a la hora de declarar posiciones; una referencia significativa que trae a la memoria la marcha de Corpus Christi del 11 de junio de 1955 o las pintadas con el lema “Cristo vence” que llevaban los aviones del bombardeo del 16 de junio.5
Otro tanto ocurre con el episodio de la entrega del título de doctor honoris causa a Bocanegra, que en verdad el dictador desprecia y sólo es testimonio de la obsecuencia de los profesores de “nuestra vieja e ilustre Universidad Nacional de San Felipe”.6 En 1958 el único presidente latinoamericano que había recibido el doctorado honoris causa durante el ejercicio de su gobierno, de parte de una universidad del mismo territorio que administraba, era Perón. Entre 1947 y 1948 recibió el título otorgado por varias Universidades Naciones: Tucumán, Cuyo, etc. (y hasta se publicó como folleto su discurso de agradecimiento [véase Perón, 1947]).
En algún sentido, el vínculo que establece la novela con la política puede leerse también mediado por la misma literatura, por un modo de pensar la política desde la literatura, y desde la literatura argentina en particular. El personaje “civilizado” que es atacado, vejado y asesinado por un grupo de bárbaros remite a una tradición que se remonta a “El matadero”. La narración de Esteban Echeverría funciona, sin duda, como una suerte de “clave” en relación con la cual se pensaron ya no sólo los vínculos entre literatura y política sino también las tensiones entre elite letrada y dictadura. Muertes de perro presenta al personaje de Lucas Rosales, el líder opositor, sometido a la “barbarie” de los peones. Compendiando las dos figuras que, “por error”, llegan al matadero en el relato de Echeverría (el joven unitario y el toro), Lucas Rosales será castrado y asesinado por la turba. La primera alusión aparece en el informe del Ministro Plenipotenciario de España a V.E. Allí, luego de informarse de la noticia del asesinato de Lucas Rosales, el líder opositor, agrega:
Es más: se piensa que la supresión del senador Rosales no ha sido decretada sin cuidadoso examen previo de los pros y los contras. En todo caso, no se trata de un hecho esporádico, a cargo de irresponsables. Interesa señalar al respecto que, desde hace ya bastantes días, venían circulando rumores extraños acerca de la supuesta atrocidad que un grupo de campesinos, colonos o braceros suyos, habrían intentado perpetrar sobre el Sr. Rosales, sometiéndolo en pleno descampado a una brutal operación quirúrgica con el obvio propósito de privarlo de toda base para ulteriores alardes de masculinidad. Cosas tales –debo advertir entre paréntesis a V. E.– no son impensables en este medio social bárbaro del agro americano. Yo creo, sin embargo, que el rumor fue puesto en circulación con el mero propósito de desacreditar ante el vulgo la hombría de un poderoso y temible enemigo político. (1969, p. 881)
Sin embargo, páginas más adelante, Pinedo puede confirmar el episodio. “Pocos podrían jactarse de conocer con exactitud la barbaridad que, antes de suprimirlo a tiros, se perpetró en el llorado senador. Aquella «operación quirúrgica», de cuya realidad no parecía estar demasiado convencido el ministro de España cuando redactó su informe, se había cumplido en efecto, y ¡de qué manera!” (1969, p. 887). Pinedo lo encuentra relatado en los papeles de Tadeo Requena, que lo oyó del Chino López, personaje que encabezaba la cuadrilla:
lo cierto es que, apostados en la cortada, allí donde el sendero se angosta con el lujo de los flamboyanes y los bambús, cayeron por sorpresa sobre el patrón, lo derribaron, le metieron la cabeza en un saco, y, bien sujeto al suelo, el Chino le hizo al muy hombrón lo que solía practicar con becerros y novillos. –Para uno, imagínense los caballeros –alardeaba–, eso era coser y cantar. Pero ¡cómo se debatía, y cómo insultaba y amenazaba el condenado! Se le abría de par en par la boca al Chino López, se le dilataba el bigote ralo sobre los dientes podridos, y los ojillos se le perdían en meras rayas sanguinolentas. –¡Mano de santo, amigo! –agregaba–. Le dije: Vea, mi amo, ahora usted va a tener que andar cacareando. En este corral, se acabaron los gallitos. Sí, quise plantárselo en la cara, ¡qué diantre! ¡Que lo supiera!, ¡no me importaba! Más diré: aquello no me hubiera dado entera satisfacción si su señoría se queda en la ignorancia de qué mano maestra lo había convertido en buey... (1969, pp. 888-889)
Como el toro y como el unitario de “El matadero”,7 Lucas Rosales es atacado y vejado por los “bárbaros”.8 Una larga tradición en la literatura argentina, que el grupo de Sur sentía como propia, reverbera en las páginas de la novela de Ayala.
De todas maneras, si me he detenido en esta serie de alusiones que recorren los relatos no es por el gusto de señalarlas. Al fin y al cabo, más allá de que la crítica hasta hoy día no las haya comentado (a pesar del largo tiempo transcurrido desde las primeras ediciones), son, leídas a la luz de las circunstancias de producción de los textos, bastante obvias. No se trata, sin embargo, de reponer una serie de referencias –de la que, por cierto, se queja Nelson R. Orringer (1996). Es verdad, digamos, siguiendo a Orringer, que los referentes aludidos pueden ser muchos, pero eso no obsta que sean unos determinados, algunos en particular. De otro modo, esa múltiple significación se termina diluyendo en una serie de imprecisiones que nada significan. Se produciría el riesgo de convertir a la novela en una enunciación general sobre el “ser humano” o sobre la política en abstracto; el riesgo, en fin, de despolitizarla. El propio Francisco Ayala fue siempre propenso a esta disolución de los referentes en su obra narrativa. Ya en 1949, en el prólogo a Los usurpadores, había escrito, comentando la historia de “El hechizado”, que “el autor vaciló, antes de escribirla, en la elección del sujeto histórico, y que se decidió a favor del rey idiota [Carlos II] después de haber considerado el asunto bajo las formas de zar loco, de interregno, y de sede bacante” (1969, p. 455), como si la elección del tema fuera un asunto contingente o circunstancial y no produjera significado –más aún en un libro como en el que aparece–.
Me detengo en estas alusiones, en cambio, para retomar algo que sí notó la crítica pero que, creo, no ha sido suficientemente interpretado: el recurso a un tipo de narrador, en primera persona que se demuestra poco fiable. En las narraciones que menciono, la voz enunciativa, una voz narradora en primera persona, se presenta como neutral, objetiva, desinteresada.
El narrador de “Historia de macacos” dice “que asistía [al banquete] con ánimo neutral”, que tenía “aprensiones de observador neutral”. (1969, p. 763) Insiste mucho en ello, en distintos momentos: “Cómodo en esa mi actitud de espectador, me instalé en una esquina de la mesa […], muy dispuesto, eso sí, a presenciarlo todo desde la penumbra”; (1969, p. 763) “no puede negarse que fuera emocionante el momento, aun para quien, como yo, apenas si tenía otro papel que el de figurante y comparsa en aquella comedia absurda”; (1969, pp. 764-765) “A mí, en el fondo, me traía muy sin cuidado. Pero esto no quiere decir que fuera indiferente al asunto; no lo era; me interesaba, desde luego, aunque apenas me sintiera implicado, y lo viviera un poco en espectador”. (1969, p. 773) Sin embargo, descubrimos que él también estaba implicado en el grupo de los engañados y, más aún, debido a su impotencia (que, de nuevo, se menciona de forma elíptica) no pudo sacar “provecho” de los regalos y dineros entregados a Rosa.
Más notable es el caso de Luis Pinedo, el narrador de Muertes de perro. “Reducido por mi enfermedad al mero papel de espectador, desde mi butaca veo, percibo y capto lo que a otros, a casi todos, pasa inadvertido. Son las compensaciones que la perspectiva del sillón de ruedas ofrece al tullido”. (1969, p. 864) Lisiado, insiste en las mismas protestas de observador neutral que las que hacía el narrador de “Historia de macacos”. No obstante –más allá de los lazos familiares que, a lo largo del texto, sugieren que su mirada estaría teñida de alguna parcialidad– al final de la novela, sintiendo que podrían interpretarse como interesadas algunas de sus acciones, y previendo una posible caída en desgracia en el nuevo régimen, comete un asesinato que deja en claro que nada hay más lejano que él de un espectador objetivo.
Los relatos, en resumen, por medio del recurso a la primera persona, obligan a poner en entredicho la enunciación, interponen una mirada irónica (en el doble sentido de socarrona y distante) sobre los hechos narrados. Si fuera cierto, como creo, que “Historia de macacos” o Muertes de perro son narraciones “gorilas”, lo que nos encontramos en ellas es que, a la vez, las voces narrativas, que insisten en presentarse como objetivas, neutrales, desinteresadas, terminan revelando, bajo el imperio de la “astucia de la razón narrativa”, su propia implicación, sus propios intereses. Si despolitizamos los hechos narrados, convirtiéndolos en una reflexión abstracta sobre el poder (según gusta el autor), despolitizamos también la categoría de narrador a la que recurren y despolitizamos los sentidos que se leen en el descubrimiento de su parcialidad.
Uso esa figura de la “astucia de la razón narrativa” para referirme a las necesidades de la diégesis, que precisa encontrar un modo de rematar el relato, un “salirse” del universo de la representación que produzca el efecto de final. Y creo que es una “razón narrativa” porque si observamos los escritos de Ayala como ensayista –o como sociólogo– podemos notar que en ellos, el autor no sabe lo que saben sus relatos. Ayala, cuando habla sin la mediación de la ficción, adopta esos mismos exactos modos de la neutralidad, la objetividad, la imparcialidad, que sus personajes tuvieron. Los narradores, o cronistas, de “Historia de macacos” y Muertes de perro representan unos hechos con la (falsa) parsimonia de quien no está implicado. Esa posición adopta Ayala a la hora de reflexionar sobre la realidad social y política de su tiempo. Esa es la posición que Ayala adoptó al escribir (ensayos, notas periodísticas) durante la llamada “transición española”. Ocultaba, claro, su posición. Ese ocultamiento es el que construyó esa apariencia de ecuanimidad que se denominó la “tercera España”, que no fue sino una variante peninsular de la “teoría de los dos demonios”.
La misma parsimonia, ecuanimidad, presentó en su última visita a la Argentina, cuando asistió al “Diálogo de las culturas”, que se realizó en la Villa Ocampo, de San Isidro, en el momento en que su dueña, Victoria Ocampo, donó el palacete a la UNESCO. El evento, realizado en 1977, sirvió para que se publicaran las actas en el último número de Sur, impreso en 1978. Da impresión leer las memorias de Ayala (Recuerdos y olvidos, se llaman), escritas cuando ya vivía en España, y no encontrar ninguna mención de ese viaje que exceda la notación de la alegría que le produjo reencontrarse con sus viejos amigos. De lo demás, del elefante que está en la habitación, nada. Un verdadero muro de silencio.
Atentos a lo que la narrativa “americana” de Ayala enseña, pone en evidencia, los lectores ya no nos engañamos. Sabemos que, detrás de la aparente asepsia del sociólogo, detrás de la supuesta “objetividad” del cronista, de la afectada “neutralidad” del narrador, hay intereses –económicos y culturales– que se están poniendo en juego. Sabemos, pues, que toda enunciación es argumentativa, que toda descripción es estratégica y que todo relato es político. También el mío, por supuesto. Desde luego, es buen momento para recordar que, todavía hoy día, bajo la aparente neutralidad de tantos otros Pineditos o socios del Country Club se esconden posiciones interesadas –aunque quizás esto sea cada día más obvio–; pero hay más motivos por los cuales vale la pena tener presente la politicidad de todo discurso, incluso el discurso crítico.
El mundo de los refugiados políticos fue un mundo franqueado de fronteras. En un texto publicado en Buenos Aires en mayo de 1943, Arturo Serrano Plaja señalaba la existencia de
Toda una muchedumbre [que] vive hoy en un “planeta sin visado”. Toda una muchedumbre que sabe de una angustia particular de nuestro tiempo cuál es la carencia de “papeles”. Toda una muchedumbre, sin estado que la garantice, vive hoy, anecdóticamente la esencia de ese “Proceso” en el cual el inculpado no sabe a ciencia cierta de qué se le inculpa y ve su mundo reducido a ese de las ventanillas burocráticas de las que depende a veces el destino, cuando no la vida, de aquel que en ocasiones no logra convencer a un “jefe de negociado”. Ese es el mundo de los refugiados políticos. (1943, p. 33)9
Las personas, pues, sufrieron ya suficientemente las inclemencias de las aduanas como para que nosotros apliquemos criterios semejantes a los textos que han escrito y vigilemos el “ingreso” a nuestra consideración según el pasaporte que presentan. Creo que es prudente empezar a poner en cuestión la idea de “literatura nacional” con la que organizamos nuestra forma de estudiar, enseñar (y hasta comerciar) la literatura y revisar la manera en que en ocasiones empaña la lectura. De otro modo, corremos el riesgo de convertirnos –tras la molicie de planes y programas de estudios estructurados hace más de un siglo, al calor de los nacionalismos políticos–, en una suerte de aduaneros de la literatura. Alguna moraleja, creo, podría dejarnos la literatura del exilio español.
Referencias
Aramburu, P. E. et al. (1956). Prohíbese el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina. Boletín Oficial de la República Argentina, LXIV (18.101), 9 de marzo, Primera sección, p. 1. Reproducido en Scoufalos, Catalina (2005). El Decreto 4161. La batalla por la identidad. Tesis de licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Axeitos, X. L. (2005). Algunhas reflexións sobre o exilio e Lorenzo Varela. Limiar de José María Barja. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro.
Ayala, F. (1969). Obras narrativas completas. Prólogo de Andrés Amorós. México: Aguilar.
Ayala, F. (1984). Para quién escribimos nosotros. En La estructura narrativa y otras experiencias literarias (pp. 181-204). Barcelona: Crítica (Lecturas de Filología) [ed. orig. en Cuadernos Americanos, XLIII (1), enero-febrero 1949, pp. 36-58].
Comisión Nacional de Investigaciones (1958). Libro negro de la segunda tiranía. Buenos Aires: s.e.
Fiorucci, F. (2011). Intelectuales y peronismo, 1945-1955. Buenos Aires: Biblos (La Argentina Contemporánea).
Gómez Ros, M., ed. (2015). Muertes de perro y otros documentos de Ayala en la Universidad de Princeton. Granada: Universidad de Granada-Fundación Francisco Ayala (Cuadernos de la Fundación Francisco Ayala, 10).
Jitrik, N. (1971). Forma y significación en El Matadero, de Esteban Echeverría. En El fuego de la especie. Ensayos sobre seis escritores argentinos (pp. 63-98). Buenos Aires: Siglo XXI (La creación literaria).
Langer, M. (1951). La imagen de la «madre mala». En Maternidad y sexo. Estudio psicoanalítico y psicosomático (pp. 97-108). Buenos Aires: Nova (Biblioteca de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina).
Langer, M. (1966). El niño asado y otros mitos sobre Eva Perón. En Fantasías eternas a la luz del psicoanálisis (2ª ed.) (pp. 79-103). Buenos Aires: Hormé (Psicología de Hoy).
Núñez, C. (2015). Francisco Ayala ante el peronismo: moral, política y naturaleza. En C. González (Ed.), Peronismo y representación. Escritura, imágenes y políticas del pueblo (pp. 253-273). Buenos Aires: Final Abierto (Colección Crítica).
Orringer, N. R. (1996). Introducción. En F. Ayala, Muertes de perro (pp. 11-67). Madrid: Cátedra (Letras Hispánicas, 420).
Orringer, N. R. (2004). La crisis histórica: protagonista de las dos novelas caribeñas de Ayala. En M. Á. Vázquez Medel y A. Sánchez Trigueros (Ed.), El tiempo y yo. Encuentro con Francisco Ayala y su obra (pp. 25-41). Sevilla: Ediciones Alfar (Alfar Universidad, 135).
Perón, J. D. (1947). Discurso del Presidente de la Nación Argentina, General Juan Perón, pronunciado en el acto de homenaje tributado por las universidades argentinas al otorgársele el título de Doctor “Honoris causa” por su obra en favor de la cultura nacional. Buenos Aires, 14 de noviembre. Disponible en http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000062.pdf
Sanz Álvarez, M. P. (2006-2007). Frente a un centenario: Ayala y la censura. Espéculo. Revista de estudios literarios, XII(34). Recuperado de http://www.ucm.es/info/especulo/numero34/ceayala.html.
Serrano Plaja, A. [sin firma] (1943). Libro del éxodo. De mar a mar, II(6), 33-34.
Vezzetti, H. (1995). “Isabel I, Lady Macbeth, Eva Perón. Punto de Vista, XVIII(52), 44-48.
Notas
Recepción: 02 Mayo 2023
Aprobación: 15 Junio 2023
Publicación: 01 Noviembre 2023


 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional